En esas circunstancias, una respuesta inteligente y, al mismo tiempo pragmática, a un público exigente podría consistir en ir experimentando distintas opciones. Se asumirían las válidas y se desestimarían las erróneas. Sin que por ello se desechasen las estimaciones de los científicos, puesto que son fruto de su inmenso y paciente esfuerzo y han sido confirmadas por la verificación.
Si, a pesar de ello, no desaparecen los obstáculos, sería conveniente centrarse directamente en la transición energética para comprobar si se trata de un método útil y eficaz que frene el cambio climático.
Hablar de «transición energética» implica sustituir nuestra dependencia al carbón, el petróleo y el gas por fuentes renovables de energía, pero carecemos de la información que nos permita saber cuánto nos costará. Entre otras cosas, porque son muchos los parámetros a tener en cuenta.
En primer lugar, desconocemos el rumbo que tomará la tecnología las próximas décadas, a pesar de la buena recepción que han tenido las energías renovables y de haber evolucionado a gran velocidad.
En segundo lugar, porque un considerable grupo de expertos mundiales no ven claro que dichas «energías renovables» sean la panacea universal.
En tercer lugar, porque dependerán de los recursos de que dispongan los países en cuanto a horas de sol, áreas sometidas a vientos fuertes y constantes, ríos caudalosos y de curso rápido… Sin olvidar que hay activistas medioambientales que se oponen a los campos eólicos y las presas mastodónticas por ser peligrosos enemigos de la naturaleza. Es decir, la oposición entre «pro-renovables» y «anti-renovables», aunque termine neutralizándose, afectará a la posible sustitución y, por tanto, a sus costes.
En cuarto lugar, el calibrado de costes depende de las necesidades de energía. En el caso de los paneles solares, por ejemplo, si se instalan en territorios con mucho sol, resultará fácil que abastezcan de electricidad a hogares independientes de zonas pequeñas, pero será imposible conseguirlo en grandes ciudades, donde abundan fábricas, oficinas, edificios públicos, bloques de pisos… Es decir, la tecnología de almacenamiento a gran escala está todavía en fase de desarrollo y, por tanto, los depósitos para almacenarla en una gran ciudad, muy caros. Además, no tenemos suficientes instrumentos de medición del coste de una presa, un parque eólico o un panel solar. Son muchos los factores a tener en cuenta para presentarle al público una «factura» minuciosa y realista.
En quinto lugar, incluso en países de sol constante todo el año, la «energía renovable» siempre será más cara que el gas natural o el carbón.
Por todos los motivos aducidos hasta ahora, los defensores de las renovables son reticentes a dar cifras exactas; lo cual no significa que tengan que renunciar a seguir experimentando para extraer conocimientos más precisos. Sería el caso de lugares donde no se necesitase un almacenamiento excesivo de tecnología fotovoltaica, porque será relativamente barata; en determinadas circunstancias, incluso, puede que ahorre dinero.
Con todo, la transición implica dificultades mayores; sobre todo si una determinada «energía renovable» es fruto de una gran complejidad, ya que sus cálculos irán acompañados de una gran incertidumbre. Solo combinando optimismo y pragmatismo podremos hacer frente al problema.
Sin embargo, el principal obstáculo radica en el coste de dicha transición en aquellos países de economía poco sólida, puesto que su futuro se vería en peligro. Ante esa tesitura, una cooperación de rango internacional tal vez pudiese superar los problemas inherentes a la transición. Ahora bien, junto a ese grave problema sigue existiendo el de los costes. En ese sentido, los expertos se preguntan de qué tamaño tendrán que ser los recursos necesarios para evitar el peligro del calentamiento global y si eso conllevará condenar a nuestra especie a vivir de forma empobrecida. En síntesis, ¿qué parte de la riqueza mundial necesitaríamos para hacer una transición a un sistema sin carbono?
Si aceptamos los cálculos de Nicholas Stern, el economista más destacado en el campo de los costes globales, estarían alrededor del 2% anual del PIB mundial. Si fuese cierto que ese coste impediría que los efectos del cambio climático fuesen desastrosos para el planeta, deberíamos empezar a plantearnos que no es tan elevado como nos temíamos; especialmente si ese precio supusiese una reducción de la amenaza.
No obstante, cálculos posteriores a los de Stern son menos optimistas, lo cual no debería impedir nuestro objetivo de frenar y darle la vuelta al cambio climático; continuamos insistiendo en el hecho de que, si no lo hiciésemos, las consecuencias serían irreversibles. En efecto, si no cambiamos nuestros hábitos, la economía global se verá afectada por impactos climáticos muy serios cuya gravedad no podemos predecir. En todo caso, lo que sí que está claro es que serán mucho mayores y más graves que los sacrificios que deberíamos empezar a hacer ya. Lo que debe quedar muy claro es que hacer frente al cambio climático supondrá una reducción del crecimiento económico, pero dicha reducción será cada vez mayor cuanto más tardemos en empezar a actuar y mantengamos nuestro monto actual de emisiones. Si no iniciamos la transición energética ya, los recursos reales de los que dispondremos en 2100 serán inferiores al 88,6%, y el mundo, entonces, será más pobre que si hubiésemos empezado a hacer algo.
¿Significa esto que caeremos en la miseria? Ni muchísimo menos. Así que podemos hacer frente a las amenazas del cambio climático sin que nuestros descendientes se arruinen y puedan, por tanto, vivir con dignidad; no obstante, hay que decir bien claro que no tendrán el mismo nivel de un sistema de crecimiento infinito como es el capitalista.
Lo dicho hasta aquí no significa que no continuemos en el mundo de las conjeturas, porque resulta imposible calcular con exactitud y precisión los costes de adaptarnos a un clima que está cambiando. Las estimaciones relacionadas con los gastos en el futuro, si seguimos actuando como hasta ahora, son igualmente imprecisas.
Los modelos macroeconómicos están llenos de suposiciones que pueden ser razonables, pero que continúan siendo especulativas.
Y todo lo anterior, sin hablar las consecuencias que hacer frente al cambio climático puede implicar desde un punto de vista ético y político, ya que supondría dejar a un lado a grupos humanos considerables que tienen en este momento problemas muy urgentes por resolver. Unos cuantos, por cierto, consecuencia ya del cambio climático. Pensemos, por ejemplo, en los resultados sociales de la transición: ¿qué medidas de protección se desarrollarán para personas que tengan que cambiar de trabajo o abandonar elementos que son importantes para ellas? ¿cómo se podrán medir dichos costes? ¿cuántos más interrogantes surgirán no teniendo bases sólidas de cálculo?
Ante tanta incertidumbre, lo único que nos queda es centrarnos en la necesidad de la transición energética en sí misma, y la mejor política consistirá en aspirar a una que sea lo suficientemente rápida como para construir un mundo realmente sostenible, sin dejar de prepararnos en el caso de que tengamos que modificar el rumbo si nos encontramos con dificultades imprevistas.
En resumen, por mucha incertidumbre que exista y por muy elevado que sea el coste de llevar a cabo la transición, la única perspectiva viable ahora mismo es evitar que el cambio climático produzca los efectos que de manera muy realista se prevé que tengan lugar, porque son mucho más caros y peligrosos que sacrificar nuestro actual modo de vida. Así pues, nos conviene ser pragmáticos y empezar a actuar. Si lo hacemos, hay esperanza.
Pepa Úbeda
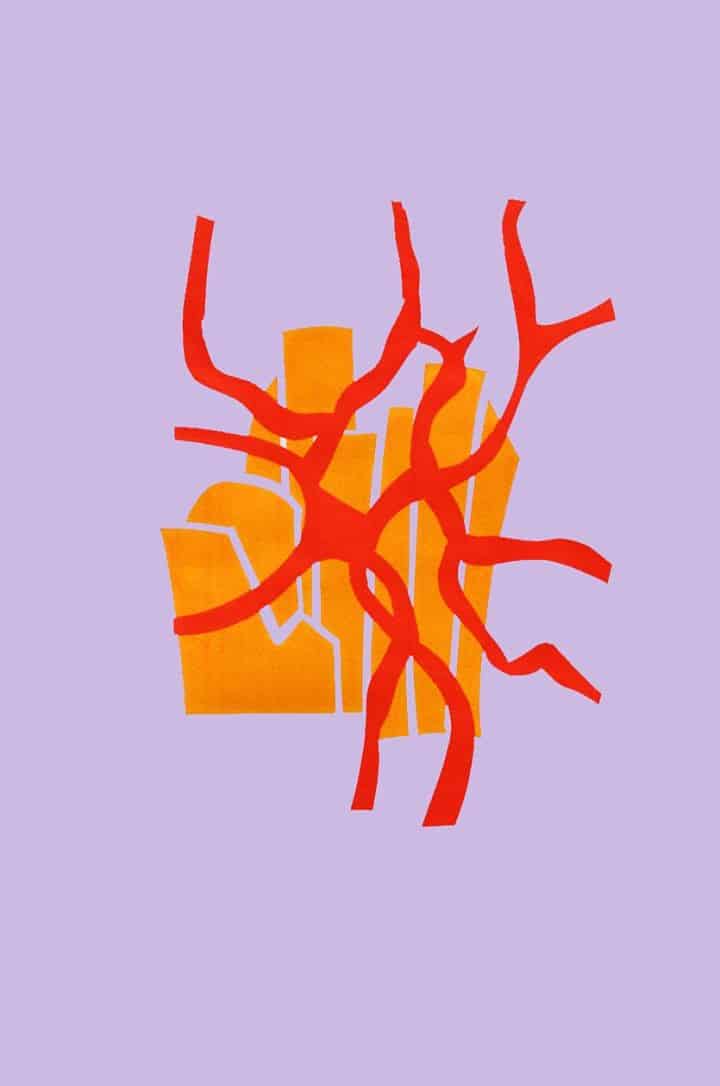
Deja un comentario