Los países «desarrollados» cuentan con organizaciones preocupadas por el clima y han empezado a dirigirse hacia la transición energética coordinándose con un ajuste de incentivos eficaz. Sin embargo, los países en vías de desarrollo, que están en una fase anterior del proceso, no hallan ningún incentivo en dicha transición y, siendo las naciones más pobres del mundo —donde vive la mayoría de la población humana—, sobreviven ahogadas «entre la espada y la pared».
Desafortunadamente, las peores decisiones se toman en aquellos países que más van a sufrir el cambio climático. En efecto, es lo que ocurre, por ejemplo, en la India, que se ha convertido en la «campeona mundial de emisiones». Su primer ministro —Modi— quiere que toda la población tenga electricidad a partir de carbón barato, que es muy contaminante. Su vecina —Bangladesh— sigue el mismo camino, a pesar de que una cuarta parte de su población vive en la franja costera y está en peligro grave de desaparecer a causa de las inundaciones.
¿Por qué esta perentoria «exigencia» de electricidad en dichos países? Porque es lo propio del sistema capitalista, a causa de sus ansias de desarrollo económico, que anteponen al cambio climático, el cual es visto por los países pobres como un mal menor. No obstante, si las naciones ricas financiasen infraestructuras adecuadas, no se potenciaría la concentración de gases de efecto invernadero por parte de esas naciones. Asimismo, habiendo esquilmado durante siglos a los países pobres, deberían reconocer definitivamente que tienen obligaciones con ellos y que les deben mucho de lo que son.
¿Qué sectores exigen de nosotros un compromiso inmediato? Nuestros descendientes, los ciudadanos desfavorecidos de los países ricos, los pobres del planeta (cientos de millones en situación desesperada) y nuestras tradiciones culturales más valiosas. La dificultad reside en elaborar una política que cumpla dicho compromiso pronto, porque un retraso exacerbaría los problemas de los pobres y entorpecería el cumplimiento de las restantes obligaciones. Por ello, la transición debería ser rápida y plantearse a nivel global. Solo así podríamos responder a las necesidades de desarrollo de los países pobres, las de los miembros desfavorecidos de las naciones prósperas y la voluntad de conservar los grandes logros de nuestra especie.
La vía para conseguirlo es la cooperación mundial, que partiría de las deliberaciones entre grupos plenamente representativos, y las exigencias que se impusiesen deberían ser consideradas justas y razonables por todos los países, además de impedir la muy probable oposición de los poderosos, que no dejarían de valerse del uso de la fuerza bruta si lo considerasen necesario. Ahora bien, solo estableciendo negociaciones en las que todo el mundo se sienta bien representado, se le podrá convencer de que el trato ofrecido ha sido justo y el procedimiento, transparente.
¿Dónde deberían establecerse dichas negociaciones, quién debería estar y cómo deberían desarrollarse? El «dónde», en un foro global. El «quién», representantes de cada nación, de cada una de las grandes culturas mundiales, de los futuros habitantes del planeta, de los desfavorecidos de países en vías de desarrollo y del mundo próspero. El «cómo», en fases sucesivas.
En la primera fase, cuyo objetivo fundamental sería reducir el número de posibilidades al máximo, deberían participar expertos en clima y energía, representantes de países en vías de desarrollo y economistas. Su meta consistiría en presentar un rango de programas que limitasen en el tiempo el calentamiento del planeta. Para ello, elaborarían proyectos específicos para cada país mediante la sustitución de combustibles fósiles por renovables o plantearse directamente el decrecimiento como opción al capitalismo. Asimismo, se ofrecerían programas similares pero adaptables y de apoyo a países pobres.
En la segunda fase, cada país estudiaría las opciones de la primera. Se incluiría, además, a gente desfavorecida, a gente que opina de forma distinta, y a expertos en reducción de demandas energéticas, modificación de asignaciones presupuestarias y creación de programas sociales. En esta fase, debería quedar claro en qué medida los planes propuestos y elaborados mejorarían la situación de los desfavorecidos, conservarían las tradiciones valiosas, establecerían garantías de que la ayuda proporcionada por los países ricos se destinaría al fin previsto y, finalmente, qué «sacrificios» realizar en términos de calidad de vida.
En la tercera fase, se regresaría al ámbito global para establecer una opción satisfactoria para todos. Como muy posiblemente no habría consenso, el debate debería continuar en dos direcciones. En la primera, las partes estudiarían una opción aceptable para la mayoría; en la segunda, quienes se opusiesen, tendrían que explicar por qué creen que las cargas que se les han impuesto son excesivas.
Ciertamente, habría que contar con el pesimismo de muchos de los participantes, basado en los fracasos anteriores; sin embargo, un giro positivo sería considerar los errores del pasado como una vía de aprendizaje eficaz.
No obstante, el objetivo del proceso esbozado es tender un puente entre un ideal ético y las complejidades del mundo real. El primero aportaría indicadores importantes para los debates reales. De los segundos surgirían negociaciones que, hasta ahora, han fracasado porque se infringen normas propias de las condiciones ideales en que se mueven los debates. Un ejemplo de ello es la falta de representación en dichas conversaciones de las generaciones futuras y de quienes viven en la pobreza y la deficiente información de muchos de los representantes.
A pesar de la muy probable incomprensión mutua, hay varias posibilidades de alentar el apoyo a las posiciones de los demás y de crear una motivación para buscar el acuerdo: quienes consideren que las cargas son intolerables que puedan explicar por qué lo creen, que las posturas defendidas se atengan a las consecuencias para la vida humana (es decir, lo más significativo éticamente), que no se pisoteen las demandas de ningún representante, que la estructura del dilema ético sea transparente desde el principio y, finalmente y sobre todo, que se acepte que no resulta fácil cumplir conjuntamente las obligaciones.
Con todo y pese a la buena voluntad de los participantes, no habrá bastante con unas pocas reuniones. Así pues, el foro se tendrá que reunir con regularidad y cada plan que surja servirá de base para los siguientes pasos, replanteamientos y reajustes. Además, los científicos harán nuevos descubrimientos climáticos, los ingenieros ofrecerán adelantos tecnológicos, las catástrofes generalizadas acelerarán el ritmo de la transición, las innovaciones agrícolas señalarán el camino para reducciones drásticas de las emisiones, los métodos de captura y almacenamiento del carbono serán mucho más viables, los experimentos sociales conllevarán modificaciones políticas, las economías de países en vías de desarrollo aprenderán de la introducción de sistemas de energías renovables, se llevarán a cabo iniciativas para abordar problemas sociales —desempleo, educación, atención sanitaria— y, finalmente, surgirán reflexiones personales acerca de a qué aspectos somos capaces de renunciar sin ningún coste fundamental.
La intención es combinar ideal con pragmatismo mediante buena voluntad, sabiduría y justicia mundial. Hasta ahora, eludir las responsabilidades morales ha complicado las negociaciones sobre el clima. No obstante, nos queda reconocer la legitimidad de las peticiones de ayuda, explicar las dificultades de responder a esas peticiones mientras se atienden problemas urgentes y negociar una solución aceptable para todos. En resumen, la honestidad es la mejor política, sobre todo cuando las posibilidades de esconderse son ya muy escasas.
________________________
Este artículo está basado en el capítulo 5 de Y vimos cambiar las estaciones de Philip Kitcher y Evelyn Fox Keller (Ed. Errata naturae).
Pepa Úbeda
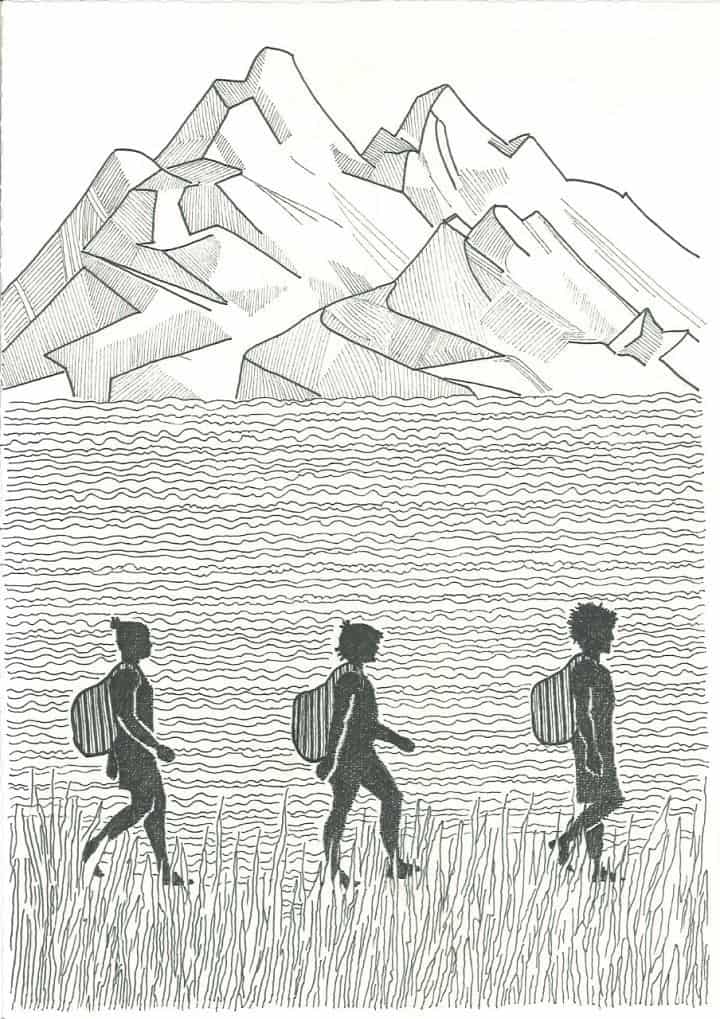
Deja un comentario