Sobre esta discusión se pone sobre la mesa la política de reindustrialización de Colombia, a la que le corresponde la generación de empleo. Es claro que en Colombia había una industria en el campo de la metalurgia y la manufactura, por ejemplo, pero la larga noche neoliberal de las últimas tres décadas llevó al traste los avances en esa materia. Con la suscripción de los tratados de libre comercio en la década de los 90, se sometió al campesinado y al sector agrario en Colombia a competir con granjeros y hacendados de EEUU y Europa que reciben subsidios entre 20 mil y 28 mil dólares al año, cuando un campesino colombiano en el mejor de los casos no alcanza a recibir 500 dólares al año, esto sumado al abandono del campo que no cuenta con vías terciarias, ni un sistema de seguros de las cosechas, ni bodegas de almacenamiento adecuadas entre otras precarias condiciones. En ese contexto, no se puede hablar de que exista competencia por precios, porque lo que hay es subsidios que son pírricos en Colombia respecto a los competidores.
La atrasada élite política y económica colombiana, que abraza como dogma al fracasado modelo neoliberal, nunca le importó desarrollar autonomías territoriales, generar alta tecnología, innovación para generar una autonomía productiva del país conectada con el mundo. El resultado fue la reprimarización de la economía con una dependencia del sector extractivista minero energético, en menoscabo del sector industrial. Nunca hubo un desarrollo para establecer una relación entre Universidad, empresariado y Estado que posibilitara la investigación, la innovación, el desarrollo de tecnología de punta y el estímulo de la producción nacional. Lo que se configuró mayoritariamente fue una economía pre capitalista sostenida bajo el mentiroso argumento de que cualquier acción estratégica del Estado para impulsar misiones industriales en el país significaba un retorno a la estatización.
El modelo neoliberal colombiano fue pensado para los negocios de los más millonarios, de los super, super, super, super ricos, que han gozado de jugosas exenciones de impuestos por demás, como lo demostraron Garay y Espitia en sus trabajos, entregaron la soberanía a un modelo de desarrollo extractivista y excluyente, en donde priman las importaciones y la inversión de capitales extranjeros en economías extractivistas y depredadoras del ambiente. El resultado de esto ha sido mantener sin oportunidades de bienestar a la mayoría de la población, que no le quedó camino distinto que la informalidad y la ilegalidad.
Asuntos como la producción de tecnología de punta, el desarrollo de la ciencia, una educación de alta calidad que desarrolle la creatividad y el conocimiento para la reindustrialización, el desarrollo de las autonomías territoriales vía la descentralización, nunca ha estado en la agenda de los gobiernos, empresarios, ni de los políticos nacionales y regionales que hoy se oponen al proyecto reformista del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se ha identificado que la productividad ha estado estancada durante las dos últimas décadas en Colombia, de acuerdo al CONPES, entre el 2000 y el 2021 el crecimiento fue solo del 0,1%, entre el 2021 y 2022 decreció en un 0.68%, la caída se dio fundamentalmente en los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2,31 % del aporte al valor agregado); minería y extracción (- 2,87 %); industrias manufactureras (-0,50 %); y comercio, hoteles y restaurantes (- 0,11 %).
El sistema político colombiano es atrasado, corrupto y perverso, ha sido incapaz de pensar en clave de reindustrialización, pensamiento, innovación, inteligencia y creatividad. Su lógica son los puestos, la compra de votos, y los contratos de dónde sacan recursos para hacerse a multimillonarias rentas y comprar cada cuatro años las campañas políticas regionales y nacionales.
La fracasada ortodoxia económica ha conducido al país a un sistema productivo y de innovación atrasado, la política económica la han centrado en contentar al capital financiero global, que a través del Fondo Monetario Internacional ordena controlar a como dé lugar el déficit fiscal bajo el dogma de la regla fiscal, a costa del gasto público en la inversión social.
Para pagar el servicio a la deuda se ha tenido que sacrificar la inversión pública, es así como González (1) analiza que entre 2024 y 2025 el servicio de la deuda pasó de $94,5 billones a $112,6 billones, con un aumento de 19,1%. La inversión caerá de $99,9 b. a $82,4 b. La disminución será de 17,4%. El peso del servicio de la deuda con respecto a la inversión es el más alto desde 2011. Es de anotar que en algunos momentos el servicio de la deuda ha sido superior a la inversión, pero en estos años la relación ha sido de 1,14. La situación que se está presentando en el 2025 no tiene precedentes, puesto que el servicio de la deuda será significativamente mayor que la inversión, en una relación de 1,37.
El argumento que prevalece en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que “gasto es gasto”, no importa hacia donde se dirijan los recursos, si es pago de la deuda o para inversión en una vía o a la educación. La otra postura, que es la que compartimos, es que la destinación del gasto debe redundar en el bienestar de la población, si lo que se busca es la reactivación económica, el gasto público debe ser prioritario, y no el recorte a las carteras ministeriales. Se necesita el gasto público, para reactivar la economía y para que haya más tributación. Todo esto supone reabrir el debate de la flexibilización de la regla fiscal, durante la pandemia se suspendió la regla fiscal bajo los argumentos de la situación económica, en la actualidad estamos en igual o peores circunstancias, luego vale la pena abrir el debate político, porque la economía es política o no es. Este tema es uno de los que se tiene que abordar para implementar la política de reindustrialización.
Es importante anotar que la reindustrialización sustenta las reformas sociales, dado que estas deben darse sobre un contexto económico que no existe en el neoliberalismo. El qué de la reindustrialización se encuentra en la política del actual gobierno que concertó el exministro Germán Umaña con la Dirección Nacional de Planeación y los Ministerios comprometidos. El consejo de política económica y social CONPES formuló el documento 4129 del mes de diciembre del año 2023, para emprender la reindustrialización del país, que tiene como propósito generar valor agregado en la generación de bienes y servicios en los diversos sectores económicos, esta política se centra en 4 sectores fundamentales: la transición energética justa; la agroindustria y la soberanía alimentaria; la reindustrialización a partir los sectores de la salud; y la reindustrialización a partir del sector de la defensa para la vida.
La estrategia costa de 5 bases: 1. Estrategia de atracción de Inversión para el desarrollo sostenible y la transición energética. 2. Por la internacionalización de nuestros territorios (nacionales y regionales) 3.Por una cultura productiva y exportadora. 4. Integración con el Sur Global. 5. Por una internacionalización justa y equilibrada.
Al respecto, es importante tener en cuenta unas consideraciones respecto a la política de reindustrialización en el contexto de la presentación del exministro Umaña en La Escuela de la Formación Política, Hacia una Agenda de Transición Democrática, en términos de la transición energética, no se trata de importar los paneles solares, de lo que se trata es que se produzcan en Colombia, eso implica desarrollos en el ámbito educativo, tecnológico y de la innovación, con incentivos económicos para este tipo de industria. La inversión extranjera no siempre es buena, en Colombia ha prevalecido esta inversión en el sector extractivista que es justo el tipo de modelo de desarrollo que se debe cambiar.
Esto ocurre con la anuencia de la Corte Constitucional colombiana, que transita un desafortunado camino jurisprudencial anti reindustrialización y anti protección de la soberanía nacional, esto fue evidente en el fallo frente a la reforma tributaria del actual gobierno en donde tumbó un artículo que permitía cobrarle impuestos a las transnacionales extractivistas, la Corte de manera inexplicable concluyó que estos eran deducibles de las regalías. Todo un exabrupto que le está costando al país dejar de recaudar 6 billones de pesos, un incentivo perverso para la economía extractivista.
En cuanto a la internacionalización, es preciso señalar que Colombia debe priorizar su autonomía productiva insertándose en el mundo, no parece ser viable la renegociación de los TLC específicamente el de EEUU, dado la preminencia del unilateralismo, la renegociación puede terminar en contra, no obstante, existen cláusulas incumplidas que permite denunciar los TLC. En el fondo, lo que se requiere es posicionar a Colombia en el ámbito internacional como un Estado-Nación que busca el tránsito del Unilateralismo del Norte a un multilateralismo democrático que respete las soberanías de los pueblos. Esa es la importancia política de los BRICS, en tanto se sitúa como un escenario de contrapeso al unilateralismo de EEUU.
Para ello se hace necesario el avance de la integración latinoamericana y del Sur Global, un paso importante para Colombia fue la apertura de la frontera con Venezuela, cuyo cierre fue una acción absurda desde el punto de vista económico, político y de seguridad por parte del gobierno de Iván Duque que actuó por razones visceralmente ideológicas. Allí existe un potencial intercambio y complementariedad en la industria siderúrgica.
En cuanto a la Industria de salud que propone la política de reindustrialización, es necesario anotar una vez más, que estos 30 años se instauró un sistema de salud enmarcado en una economía parasitaria y extractivista por parte de las EPS que sin aportar ningún valor agregado, en al actualidad son las ordenadoras del gasto de alrededor de 100 billones de pesos de este año, durante 30 años no hubo ningún impulso de la industria nacional de salud con estos recursos, sí lo hubo a redes clientelares y a nuevos multimillonarios rentistas.
Las cifras de Asinfar que agrupa a las plantas farmacéuticas nacionales, nos muestran que de noviembre del 2021 a junio de 2023 pasamos de 104 plantas de producción de medicamentos a 98. En la balanza comercial Colombia exporta 58.288 toneladas al año versus importaciones de 176.254, con una balanza comercial deficitaria de 3,5 millones de dólares. Alrededor del 80% de los medicamentos que se consumen los produce la industria nacional que sólo perciben alrededor del 16% del gasto en salud, las importaciones se comportan al contrario, y sin embargo reciben el mayor recurso del sistema de salud.
En países como la India los medicamentos de alto costo o enfermedades huérfanas han generado su propia industria nacional para evitar importaciones que hacen insostenible financieramente su sistema de salud. En el caso colombiano las medidas regulatorias son más exigentes para el productor nacional que para el extranjero. Todo eso debe cambiar y ese es el sentido de la política de reindustrialización que debe implementarse en Colombia como un cambio de modelo de desarrollo y económico, base fundamental para el logro de las reformas sociales que buscan la igualdad y la justicia social en Colombia.
_____________________
https://www.sur.org.co/deuda-y-regla-fiscal/ Jorge Iván González.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra
Foto tomada de: https://www.las2orillas.co/
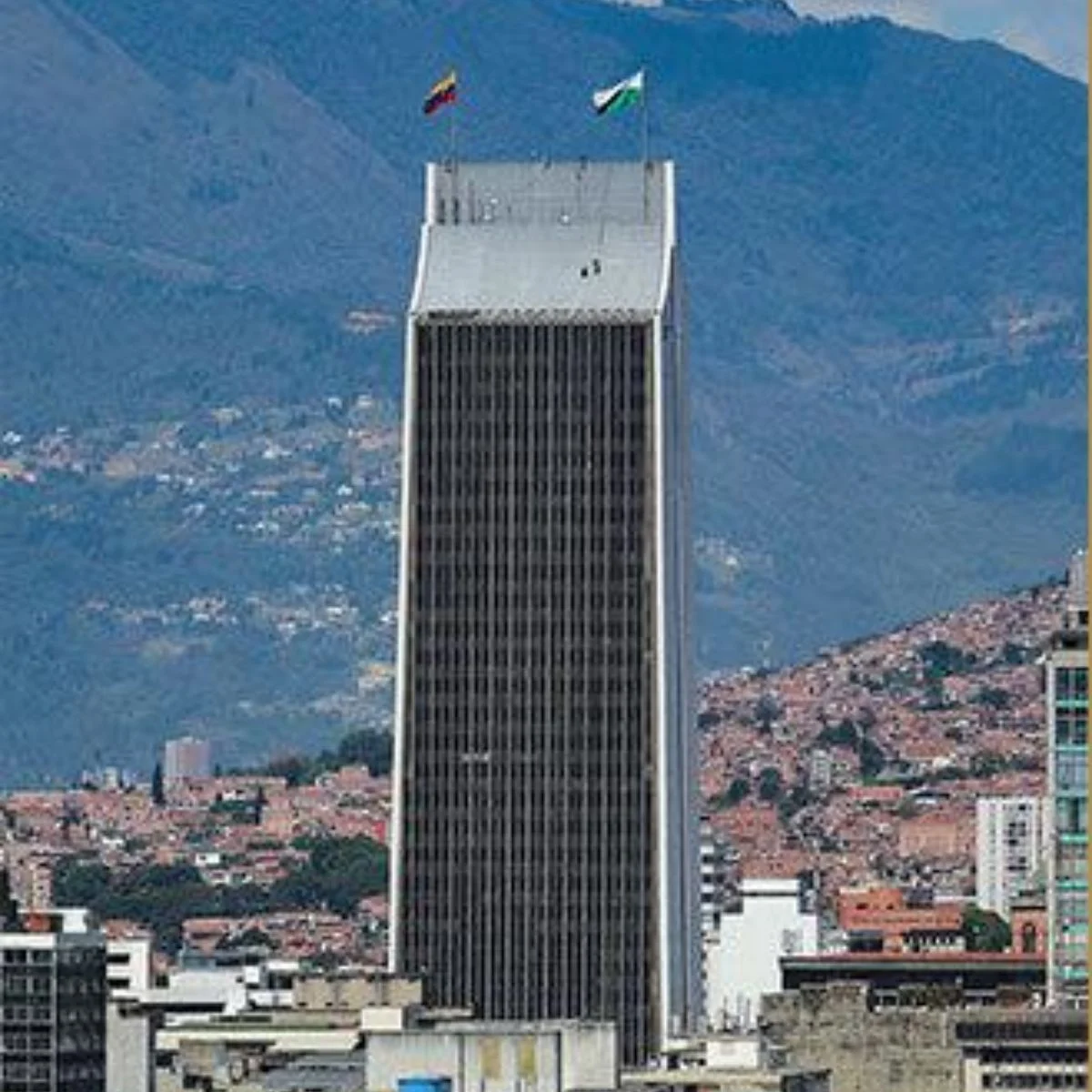
Deja un comentario