No es éste un resumen o una interpretación de los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad contenidos en el capítulo referido. En este artículo, desde su experiencia en labores de promoción y defensa de los derechos humanos durante más de cuatro décadas, el autor revela las reacciones que le produjeron los hallazgos y recomendaciones del informe, e intenta responder algunas de las preguntas que el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, incluyó en la presentación oficial del informe final el pasado 28 de junio.
Este artículo atiende la invitación de Francisco De Roux, de suscitar la conversación y el diálogo sobre la verdad –quizás mejor decir, las verdades- contenidas en el informe final, construido tras más de tres años de escucha atenta del dolor y el reclamo de miles de “víctimas de todos los lados”, de la versión de diversos actores sociales y políticos, y de las voces de reconocimiento de responsabilidad de algunos de los actores armados que participaron de un conflicto en el que las hostilidades armadas entre los ejércitos enfrentados –regulares e irregulares- produjeron menos muertes que los ataques deliberados dirigidos contra civiles inermes.
El des-balance entre fines y medios
El informe llama a la discusión tantas veces aplazada acerca de los fines y los medios en las confrontaciones armadas; sobre la forma como cada una de las partes intervinientes en el conflicto armado ha pretendido legitimar su accionar militar esgrimiendo la defensa de fines supremos y justos; sobre la manera en que llegaron a admitir y proclamar que la utilización de los medios y métodos de guerra debía subordinarse la consecución de tales fines. O lo que es lo mismo, que en el propósito de ganar la guerra se resistieron a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario [DIH], argumentando que los límites que éste impone a las acciones militares debilitan su eficacia y concede ventajas a su enemigo.
Resulta apremiante reconocer que la guerra que los ejércitos de uno y otro bando han librado durante las últimas seis décadas es una guerra profundamente injusta. No se trata aquí de discutir si puede haber guerras justas, atendiendo a los motivos o causas que conducen a iniciar y mantener hostilidades militares entre enemigos militares enfrentados. Se trata de la constatación que ofrece el informe final de la Comisión de la Verdad: con independencia de los fines alegados por las distintas partes involucradas, ésta ha sido una guerra en la que los combates entre los ejércitos han causado un número de muertes sustancialmente menor que las ocasionadas por los ataques de los combatientes contra personas civiles o puestas en condición de indefensión. Pero además, de los niveles de ignominia y barbarie que unos y otros causaron a millones de víctimas, que apenas si empiezan a ser reconocidas en su dignidad y en sus derechos.
En nombre de la defensa del orden, de las instituciones y del progreso
Las fuerzas armadas y de policía y otros organismos de seguridad del Estado, revestidas en principio de la legitimidad que les otorga la Constitución y la Ley, priorizaron la finalidad de la defensa del orden, de las instituciones y del progreso, frente a su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos.
Borrando toda diferencia entre las guerrillas alzadas en armas y los movimientos sociales y las protestas ciudadanas, las fuerzas armadas y de policía y los organismos de seguridad del Estado promovieron la noción de “enemigo interno” para señalar el objetivo de sus operaciones. Así mismo, desde finales de los años setenta y durante las décadas posteriores, considerando que las guerrillas actúan en forma irregular, se confunden con la población civil y utilizan medios indiscriminados y prohibidos, abogaron por liberar la acción militar de “las ataduras” que afectan la eficacia de las operaciones.
Además, introdujeron la noción de “odio al enemigo” como base del adoctrinamiento de las tropas, que debía primar sobre el sentido del deber, para asegurar la derrota de las guerrillas. En palabras del general Fernando Landazábal Reyes, uno de los principales ideólogos de la doctrina de seguridad nacional:
“El primer fundamento para el éxito en operaciones contra cualquier enemigo armado, es el deseo de combatirlo, el deseo de hallarlo y destruirlo; el convencimiento de que la presencia de ese enemigo es nociva para nuestra libertad y nuestros derechos. Este deseo que ha de convertirse en el más firme propósito de derrotarlo, no se consigue sino mediante el adoctrinamiento adecuado de los hombres que han de combatirlo. Es cierto que los componentes de un ejército actúan por el sentido del deber, pero es necesario, en los campos de la guerra revolucionaria, que ese deber sea apasionado, que ese sentido del deber sea ferviente y ardoroso, para que se realice con todas las posibilidades de éxito. […] Cuando ella no se realiza, los ejércitos actúan por el sentido del deber, pero su moral no alcanza el ápice definitivo hasta tanto no aprendan a odiar al adversario. Por eso las guerras civiles son tan cruentas y bárbaras […].”[5]
En aplicación de esa doctrina se incrementaron las operaciones militares encubiertas que produjeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cuyas víctimas fueron personas en condiciones de indefensión, calificadas siempre como guerrilleros, milicianos, cómplices, auxiliares o simpatizantes.
“En muchos de los casos, los hechos fueron presentados por las autoridades como ‘bajas en operaciones contrainsurgentes’, ‘reacción legítima de las autoridades ante la resistencia armada de la víctima’, ‘legítima reacción de las autoridades por intento de fuga del capturado’ o ‘ausencia de responsabilidad oficial por fuga o liberación del capturado’. […] En varios casos, los crímenes fueron producidos por miembros de organismos de inteligencia estatal que pretendieron quedar impunes al actuar con base en las facultades que permitían amplios niveles de ocultamiento de su identidad y el uso de vehículos sin placas o de lugares no oficiales de detención”[6].
“Una combinación entre ‘objetivos militares ampliados’ (más allá de enfrentar a las guerrillas armadas) y ‘acción militar expedita, sin ataduras’ constituiría un mensaje hacia los oficiales de medio y bajo rango y hacia las tropas en el sentido de que estaban autorizados para actuar sin límites para eliminar ‘enemigos’ que bien podrían ser guerrilleros o presuntos o reales simpatizantes o ‘indiferentes’ o ‘indecisos’; al fin y al cabo, unos y otros, según la doctrina militar prevaleciente, formaban parte de las filas del adversario”[7].
A finales de los años 70 y comienzos de los 80, ante las denuncias reiteradas de organizaciones de la sociedad civil por abusos de derechos humanos en desarrollo de operaciones militares, la apertura de investigaciones de la Procuraduría General de la Nación[8] y los reiterados fallos del Consejo de Estado reconociendo responsabilidad de la Nación por violaciones de derechos causadas durante el desarrollo de operaciones militares, se promovió activamente la creación de los llamados “grupos de autodefensa”, en una alianza entre narcotraficantes, ganaderos y otros empresarios y miembros activos de las fuerzas armadas y organismos de seguridad del Estado.
Muy pronto, en contravía del propósito aparente de defenderse de la violencia de las guerrillas contra hacendados, ganaderos y comerciantes, los grupos de autodefensa pasaron a realizar acciones ofensivas. Su blanco principal no fue el combate con las guerrillas en armas, sino el ataque contra personas y comunidades en estado de indefensión, principalmente civiles. Carlos Castaño, después otros jefes paramilitares, revelarían al país la crueldad de sus acciones, reconociendo que dieron de baja, por fuera de combate, a personas y comunidades consideradas guerrilleros, milicianos, apoyos o simpatizantes, según su propia información o la información suministrada por la inteligencia militar.
En nombre de la justicia social y la equidad
Las guerrillas, surgidas a mediados de los años sesenta, justificaron el alzamiento en armas en la búsqueda de la justicia social, la equidad y la ampliación de la democracia. En varios casos, las nuevas formaciones armadas anunciaron la expedición de códigos de comportamiento que regirían su acción militar.
Sin embargo, muy pronto las “armas del pueblo” se dirigieron contra los propios integrantes de sus filas argumentando traiciones, desviaciones ideológicas, o deserciones. No obstante que en el propósito de insertarse y ganarse el corazón de la población, las guerrillas utilizaron en sus inicios medios persuasivos de argumentación y formación política, en la pretensión de implantar un determinado orden social y de actuar como autoridad para dirimir los conflictos en las comunidades, comandantes locales impusieron el fusilamiento y el desplazamiento.
Los niveles de violencia se hicieron más drásticos y frecuentes cuando las guerrillas, imbuidas por una noción de la guerra como expresión de la “lucha de clases”, identificaron como blancos legítimos de ataque a personas de la población civil que fueron considerados como “clase dominante” (comerciantes, ganaderos, finqueros, industriales y políticos locales, regionales o nacionales). Miles de secuestros de civiles fueron justificados como forma legítima de financiamiento del esfuerzo militar de los “ejércitos del pueblo”, sometiendo a los secuestrados a condiciones de ignominia inaceptables, en varios casos filmados en demostración de un supuesto poderío militar.
Estas situaciones, ocurridas en periodos durante los cuales las guerrillas ejercían un control territorial en diversas zonas no disputado por el ejército regular, donde la población no era percibida como hostil, se tornaron más graves cuando, como resultado de operaciones contrainsurgentes, bien por parte de las Fuerzas Militares o de grupos paramilitares, las guerrillas empezaron a perder control territorial y poblacional, y decidieron declarar a comunidades enteras como enemigos, justificando el ataque militar contra ellas.
La dimensión de la violencia indiscriminada empleada por las guerrillas en estos casos, ya no como exceso o abuso de algunos de sus miembros, sino como política deliberada, se puede observar en la siguiente advertencia del Frente 5 de las FARC a la población en Urabá, en diciembre de 1994:
“[…] las organizaciones que conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, hemos decidido lanzar la campaña ‘Dignidad Guerrillera’, (…) cuyo objetivo principal a partir de ahora es la erradicación total del paramilitarismo en la zona y la recuperación del territorio actualmente en manos de los lacayos de Fidel Castaño.
De ahora en adelante, los siguientes son objetivos militares: 1. Informantes paramilitares y colaboradores; 2. Comerciantes que venden productos a pistoleros contratados; 3. Trabajadores agrícolas en granjas que son bases paramilitares; 4. Los llamados “comandos de esperanza”, que se ha demostrado que están vinculados a quienes masacran a la gente; 5. Campesinos que reciben ganancias de paramilitares reconocidos; 6. Campesinos que venden sus productos a cooperativas que son frentes paramilitares, como Coramar; 7. Policías y soldados que llevan a cabo masacres en colusión con pistoleros contratados; 8. La oficina del fiscal regional de Urabá con sede en la sede de la 17ª Brigada; 9. Cualquiera que sepa algo sobre este fenómeno pero no informe a las comisiones disciplinarias de las FARC-EP; 10. En general, cualquier cosa que huela a paramilitares, incluidos agricultores, políticos o miembros de la militares que apoyan a los paramilitares”.[9]
Los crímenes deliberados contra líderes y lideresas sociales y autoridades étnicas, para castigar en ellos su reclamo por el respeto a la autonomía de sus organizaciones y de sus comunidades, mostraron el nivel de degradación al que las guerrillas habían llevado la guerra, en su delirio por el logro de lo que seguían considerando un fin legítimo.
Cuando las voces de las víctimas y de los críticos se alzaron para reclamar a las guerrillas que su acción había dejado de ser un alzamiento en armas contra el Estado, convirtiéndose en muchos casos en crímenes de guerra, la soberbia de su convencimiento de ser vanguardia de las luchas sociales por la libertad y la igualdad, las llevaron a defender lo indefendible, a justificar lo injustificable. Al respecto, resuenan las preguntas de Francisco de Roux durante la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad:
“¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares?”
Los silencios y la permisividad ante la barbarie
Por otra parte, emerge la cuestión sobre las razones que han motivado que haya prevalecido y aún persista el negacionismo de buena parte de la sociedad respecto de la verdad de esta guerra injusta y cruel, al punto que, aún por estrecho margen, se haya impuesto el NO en el referendo sobre el Acuerdo Final, y aún diversos sectores de la sociedad se oponen a la labor de las instituciones de la justicia transicional, y se niegan a encarar las verdades que arroja la memoria del conflicto.
Quizás el momento más impactante del discurso de presentación del informe final, es la interpelación que hizo Francisco De Roux a diferentes estamentos del Estado y de la sociedad:
“Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? […] ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de los pastores y mujeres de la fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros obispos y sacerdotes, y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y dejar que continúe?”
Esta interpelación está clamando por la necesidad de que la sociedad, en toda su diversidad, se atreva a afrontar la verdad de los horrores del conflicto en toda su dimensión, sin tapujos, sin máscaras, sin pretendidas justificaciones de uno y otro lado de los ejércitos intervinientes, sin cálculos sobre las ventajas para unos y desventajas para otros (que no significa buscar simetrías forzadamente), como condición para pasar la página de la violencia y aprestarse a la construcción de la paz completa, la paz grande.
Se requiere aceptar, con todas las letras, que en nombre de la defensa de las instituciones, en nombre de evitar el peligro del comunismo, se cometieron los crímenes más graves, en una alianza entre las instituciones armadas y de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, promovida, consentida o tolerada por sucesivos gobiernos. Se requiere admitir que en esa violencia letal participaron no sólo los ejércitos en contienda, sino que también otros terceros se involucraron en su financiamiento, y que esa guerra no sólo tuvo fines contrainsurgentes sino que sirvió a fines económicos y de acumulación de tierras.
De la misma manera, es preciso admitir, con toda claridad y sin esguinces, que en nombre de ideales de justicia social, las guerrillas cometieron graves crímenes de guerra, al dirigir las armas contra personas civiles consideradas enemigas –de clase- o contra personas y comunidades que incumplieron el tipo de orden social impuesto por aquéllas, en un proceso de degradación de la guerra que permitió la utilización de medios y métodos de guerra intolerables[10]. Se requiere reconocer que en la pretensión de asumirse como vanguardia de las luchas por la libertad y por las transformaciones sociales, en muchos casos las guerrillas militarizaron las luchas sociales y pusieron en riesgo a los líderes sociales.
Para ello, es condición básica la superación del negacionismo de todas las partes en el conflicto armado y de todos los actores de la sociedad (funcionarios estatales, partidos y movimientos políticos, empresarios, sindicalistas, liderazgos sociales, étnicos y comunitarios, académicos, religiosos). Negacionismo que se manifiesta en la frecuente actitud de advertir y condenar unas violencias, al tiempo que desconocer o justificar otras; de lamentar y reclamar por las afectaciones propias sufridas y repudiar–incluso sembrando el odio contra los actores armados responsables, y no condolerse del daño sufrido por otros en la sociedad –incluso justificarlo-[11], exonerando de paso de responsabilidad al actor armado[12].
Estas condenas y justificaciones selectivas del uso la violencia armada, incluso hasta el límite de los crímenes de guerra con la aplicación de los métodos más atroces y despiadados, han dividido al país y han generado un clima desfavorable para la construcción de paz, la cual, para unos, es la paz de los sepulcros, y para otros, la paz sólo como consecuencia posterior a la superación de las inequidades sociales.
Por una democracia sin violencia
La aceptación de las verdades del conflicto, el rechazo sin duda de todas las violencias, con independencia de los actores responsables, y el reconocimiento de todas las víctimas, sin distingos de clase, etnia, género, opción política, constituyen la base sobre la que deba cimentarse la construcción de la paz completa, que la Comisión de la Verdad formula como el propósito de una democracia sin violencia, que supone el compromiso de “no matarás”, como imperativo ético de sacar las armas de la política y abordar civilizadamente la deliberación sobre las transformaciones sociales que requiere el país.
Deliberación que implica para todos los sectores de la sociedad, en particular, los económicamente más acomodados, admitir la necesidad de hacerse cargo de “las causas objetivas de la violencia”, asumir el compromiso de construir una sociedad más equitativa como base de la construcción de la paz completa para superar los niveles de hambre, miseria, desempleo que cubren de indignidad la vida de millones de ciudadanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, pobladores, mujeres.
No se trata de revivir la pretensión de las guerrillas de reclamar un legítimo “derecho a la rebelión” contra un sistema tiránico y opresor, que alimentó su alzamiento en armas para lograr la toma del poder y producir las transformaciones sociales. Tampoco, de reducir la noción de paz al silenciamiento de los fusiles sin atender el enorme déficit social producto de un modelo económico injusto.
El reconocimiento de la inutilidad de las violencias para alcanzar propósitos políticos y la aceptación de que la persistencia y el agravamiento de las violencias debilitaron la democracia -restringiendo la capacidad de los movimientos sociales para avanzar en el logro de sus aspiraciones-, alimentan el propósito de profundizar la democracia, avanzar en el logro de la equidad y la inclusión social como camino para la construcción de la paz completa y duradera.
Por supuesto, serán pasos importantes en la construcción de la paz completa, avanzar en la implementación del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP, reanudar la negociación con el ELN, cuya base deberá ser el compromiso de “no matarás”.
Al propio tiempo, urge desatar procesos de participación política que garanticen la intervención, sin exclusiones, de los más variados sectores de la sociedad, empresarios, movimientos sociales y políticos, pueblos étnicos, que favorezca la construcción de un nuevo pacto social para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y respetuosa de las diversidades.
Urge también reconocer los conflictos sociales como parte de la dinámica de las sociedades y, por tanto, superar la estigmatización de los liderazgos sociales que deben ser valorados en su contribución a la consolidación de un orden justo y democrático. Reconocimiento que compromete principalmente a las autoridades del Estado[13], pero que convoca también el compromiso de toda la sociedad, en particular de los empresarios, de asumir el diálogo social como parte de una gestión social y ambientalmente responsable de sus operaciones e inversiones y el abordaje de los conflictos sociales como oportunidad de mejora de sus modelos de operación para que redunden en beneficios ciertos de las comunidades, y favorezcan la licencia social para operar.
Finalmente, se precisa advertir que ningún actor, alegando ideales de justicia o cualquiera otra causa, se sienta legitimado para estimular o causar directamente acciones de violencia armada en medio de las protestas sociales, que provoquen afectaciones graves a los derechos de terceros, y estimulen la intervención de las autoridades para contener los brotes de violencia.
_____________
[1] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Hallazgos y recomendaciones, capítulo I.2, pp. 92-132.
[2] Ibídem, capítulo II.1. Para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional, pp. 779-790.
[3] Ibídem, capítulo II.7. Para contribuir a la paz territorial, pp. 861-878.
[4] Ibídem, capítulo II.8. Para lograr una cultura para vivir en paz, pp. 881-890.
[5] Landazábal R., Fernando. El conflicto social. Beta. Universidad de Texas. 1982, p Ibídem, p. 167.
[6] Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Entre la arbitrariedad oficial y los crímenes en operaciones encubiertas. Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, entre 1973 y 1984. Presentado a la Comisión de la Verdad, el 29 de marzo de 2021, p. 200.
[7] Ibídem, p. 204.
[8] La apertura de investigaciones disciplinarias por abusos de derechos humanos dio lugar a airadas reacciones por parte de altas autoridades militares que acuñaron el término de “síndrome de la Procuraduría” para alegar que las fuerzas armadas regulares estaban perdiendo la moral de combate y se estaban inhibiendo de actuar por el temor de que se les abrieran investigaciones por el sólo hecho de realizar operaciones contra las guerrillas, concediendo ventaja militar éstas.
[9] Comunicado del Bloque José María Córdoba, diciembre de 1994. En Paz Integral y Diálogo Útil, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República, Bogotá, 1996, vol. II, págs. 48-49.
[10] A este propósito se resalta la expresión hecha por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en un informe presentado a la Comisión de la Verdad: “Las circunstancias y las motivaciones de la creación del CSPP y de otras organizaciones de derechos humanos y el espíritu de la época, por el cual algunos movimientos sociales y organizaciones de izquierda les otorgaban a las organizaciones guerrilleras un papel protagónico o fundamental –a veces heroico- en las luchas por las transformaciones sociales, explican –no justifican- que el CSPP y algunas otras organizaciones no hubiesen dedicado esfuerzos suficientes en documentar y denunciar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario atribuible a las guerrillas. Ver: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Op. Cit, p. 12.
[11] Con inusitada frecuencia la reacción de algunos sectores de la sociedad sobre la muerte violenta de personas diferentes a su condición social, política, étnica o de género, ha estado signada por la sospecha de “algo estaría haciendo” o “no estaría recogiendo café” o “algo tendrá que ver porque vive en una zona de guerrilleros o de paramilitares”.
[12] Bajo ninguna circunstancia, esta referencia a la pretensión de las guerrillas de militarizar las luchas sociales debe entenderse como una justificación de los niveles de represión y de violencia sin límite contra los activistas y líderes sociales.
[13] Por lo que resulta urgente discutir y aprobar una política pública de protección y garantía de la protesta social, que incorpore los parámetros establecidos por los órganos internacionales.
Jaime Prieto Méndez
Foto tomada de: El Colombiano
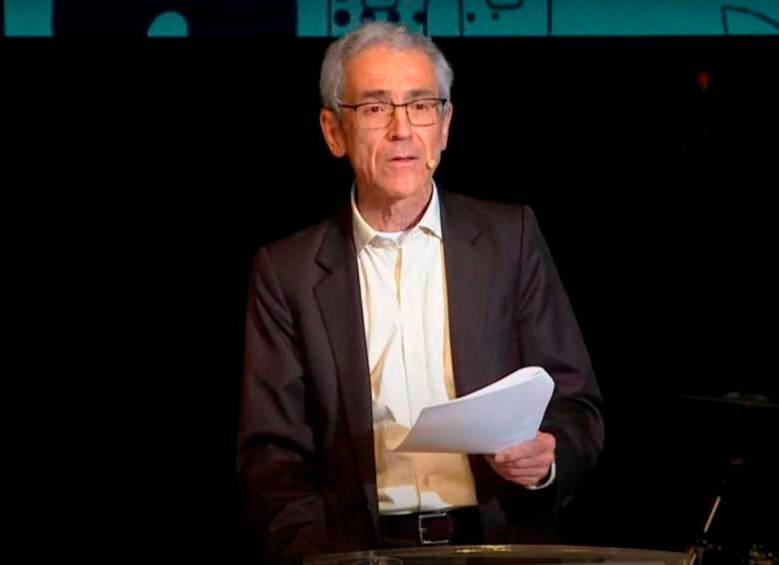
Excelente; claro y muy equilibrado en sus comentarios