Esta capacidad de trabajo tiene un valor que equivale, para el trabajo simple, al valor de los medios de vida necesarios para su subsistencia y reproducción de acuerdo con los estándares sociales mínimos. El capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo y adquiere el derecho a utilizarla, a consumirla en un proceso de producción con el fin de que genere un nuevo valor agregado que permite pagar el equivalente del valor de la fuerza de trabajo y obtener un plusvalor. Cuando Kalmanovitz era marxista estudió esto, pero parece que se le olvidó.
La fuerza de trabajo es en el capitalismo una mercancía similar a las demás, pero especial. Es la mercancía por excelencia en este modo de producción, la más importante y característica. Es de hecho la mercancía indispensable para que pueda hablarse de producción capitalista. Y ocupa un lugar cuantitativo enorme. En Colombia 12 millones de trabajadores, un poco más de la mitad de la población ocupada, son trabajadores asalariados. Es decir, se venden todos los años 12 millones de fuerzas de trabajo. Estos 12 millones elaboran todo el valor agregado capitalista, que representa un poco más del 75% del total y produjeron 972 billones en 2022 de los cuales cerca de 454 billones se destinaron a las remuneraciones de los asalariados y 517 billones al excedente de los capitalistas. Es muy importante esta mercancía en el capitalismo. Tiene la virtud de generar permanentemente un enorme excedente.
En la conciencia cotidiana de los trabajadores, los capitalistas, los economistas marginalistas, el código de trabajo, y de los economistas marxistas renegados se piensa que se paga el trabajo. El salario es la expresión mistificada, ocultadora de la relación esencial. Si se pagara el trabajo ¿cómo podría generarse un excedente?
Continúa Kalmanovitz afirmando que “en la historia de las teorías económicas hubo una fase en la que el trabajo se tomó como patrón de medida y las teorías económicas de entonces se basaron en él. Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx compartieron la teoría clásica del valor basada en ese patrón de medida”. Parece que también olvidó sus estudios de doctrinas económicas. Smith en su investigación mezcló el objetivo de descubrir las causas reales del valor con la finalidad práctica de encontrar un patrón de medida invariable, lo cual lo condujo a un dualismo metodológico y a serias contradicciones. Ricardo, por su parte, rechazó la posibilidad de encontrar un patrón de medida invariable lo mismo que Marx[2]. Una cosa es explicar qué determina la magnitud de valor de una mercancía y otra precisar el patrón para medirlo.
Marx reconoció y valoró el aporte de los economistas clásicos, en particular Smith y Ricardo, pero observó claramente que entre ellos había notorias diferencias; basta con leer a Ricardo para encontrar varias críticas de fondo a la teoría del valor de Smith. Pero además Marx no suscribió la “teoría clásica del valor” (que Kalmanovitz no nos dice cuál es, como si hubiera una común a estos tres autores). Por el contrario, realizó una crítica a fondo de las teorías de Smith, de Ricardo y de otros, mostró lo que consideraba sus vacíos y sobre todo evidenció sus limitaciones de fondo. Esto se encuentra expuesto en el capítulo 1 del tomo I (además de con mucho más detalle en Teorías sobre la plusvalía y en Contribución a la Crítica de la economía política). La lectura de un texto antiguo como el de Rubin de 1928 o reciente como el de Michael Heinrich (La Ciencia del Valor)[3] de 1991, le hubiera evitado hacer afirmaciones imprecisas.
Después de confundirnos con relación a la teoría del valor Kalmanovitz aborda la teoría del plusvalor. Nos dice que “la ganancia era definida por la diferencia lo que producía el trabajo y el de la canasta de bienes requeridos para la reproducción de los trabajadores que se compraban con el salario”. El plusvalor se define como la diferencia entre el valor producido por los trabajadores y el valor de la fuerza de trabajo. El plusvalor es el concepto teórico general, la relación esencial que permite comprender las categorías superficiales como el salario, la ganancia y otros. Y remata Kalmanovitz diciendo que “se trataba de una teoría de la explotación.” Esta teoría es propia de Marx, no de los economistas clásicos. Kalmanovitz no profundiza en el asunto.
Pero nos informa a continuación que “a finales del siglo XIX, la teoría del valor trabajo fue reemplazada por el marginalismo, que tomó el precio de mercado como el patrón de medida, sin indagar el sustrato en que se basaba.” Aquí parecería que Kalmanovitz está de acuerdo con la teoría de los clásicos y hace un comentario crítico a los marginalistas.
Como de pasada nos dice que la “teoría clásica del valor” fue reemplazada, es decir fue sustituida por la economía marginalista, o sucedida por dicha teoría. La expresión no es apropiada para reflejar el fenómeno ocurrido. Quizá sería más claro decir que la economía marginalista llegó a ocupar el lugar predominante en las universidades y centros de estudio, pero en ningún lugar desaparecieron del todo las teorías clásicas. Tampoco desapareció el marxismo que no llegó a ser teoría dominante en la academia, pero si a tener una enorme influencia en partidos de los trabajadores en algunos países y en los Estados socialistas.
El punto más destacado es, sin embargo, el afianzamiento académico y en los medios de opinión de una explicación diferente sobre la ganancia que tiene origen en una de las contradicciones de Smith, quien además de la noción del valor de la mercancía basada en el gasto de la fuerza de trabajo, tuvo otra consistente en los costos de producción: es decir concebía el valor como la suma de los salarios, las ganancias y la rentas. En esta concepción Smith abandona su aproximación a la teoría del valor trabajo y sirve de base a autores posteriores que en lugar de considerar que el valor es la fuente que se distribuye entre los distintos participantes en el proceso productivo mediante ingresos específicos, plantea que el valor resulta de la suma de dichos ingresos, cada uno de los cuales se determina separadamente. Este es el camino tomado por la economía marginalista y neoclásica dominante en las facultades de economía.
En la teoría marginalista nos informa Kalmanovitz el determinante del salario es “el producto marginal o lo que añade el trabajo al precio de la mercancía. Lo que aporta al capital al producto será la ganancia. De esta manera, el salario tiende a igualar el valor creado por el trabajador mientras que la ganancia es lo que aporta el capital al valor de la mercancía. Desapareció así la idea de la explotación en la teoría económica moderna y apareció una justificación que hacía el capitalismo de la riqueza.”
Aquí se encuentra lo más interesante del artículo de Kalmanovitz: el planteamiento de la contraposición entre una teoría que plantea que existe explotación de los trabajadores y otra teoría que sostiene que cada factor de producción recibe lo que aporta, situación en la cual no existe explotación. Kalmanovitz no dice explícitamente en cuál de las dos teorías se inscribe, pero parecería que le parece mejor la de los marginalistas. Una afirmación en un párrafo posterior apunta en este sentido cuando al comentar los incrementos reales del salario mínimo en varios países de América Latina dice que el más generoso fue el de Colombia “con la plata de los empresarios”. Es decir, considera que el valor es producido por los empresarios y los trabajadores les quitan una parte.
El fenómeno empírico observable por todos es que el valor agregado en la producción capitalista se distribuye entre la remuneración a los asalariados y las ganancias de los capitalistas. La explicación teórica difiere sustancialmente: en un caso hay explotación, en el otro no. En este caso el dato no mata el relato. Es necesario desarrollar y debatir los relatos. ¿Cuál interpretación le conviene a los capitalistas? ¿Cuál interpretación le conviene a los trabajadores? ¿Desapareció la idea de la explotación y con ella la explotación real?
¡Qué falta que hace el Kalmanovitz de la década del setenta! Lástima que se haya convertido en un renegado.
________________
[1] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/salarios-en-america-latina/
[2] Isaac Rubin en su libro “Historia del pensamiento económico” explica con mucha claridad las teorías de Smith y Ricardo sobre el valor y el plusvalor.
[3] https://larosaroja.org/category/para-leer-a-marx/; https://cronicon.net/wp/categor%C3%ADa/para-leer-a-marx/
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Utadeo
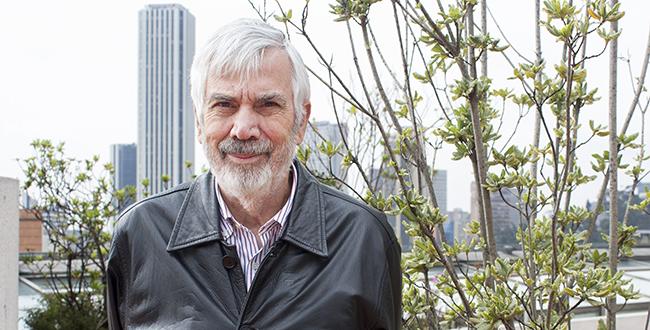
Deja un comentario