Incluso en el interior de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o ADPIC, es considerado una paradoja y un engendro: un templo del monopolio dentro de la “iglesia” del libre comercio.
El pronunciamiento de la administración Biden el pasado 5 de mayo, que otorga su apoyo una exención de emergencia de las normas de propiedad intelectual por parte de la OMC, ha sido anunciado, con razón, como un acontecimiento importante. Aunque la declaración de la Casa Blanca era vaga en cuanto a los detalles, la noticia alivió un estancamiento de siete meses dentro de la OMC sobre cómo superar una crisis de suministro que ha hecho que sólo tres décimas del 1% de las vacunas vayan a parar a los países de bajos ingresos. El Parlamento Europeo podría ejercer aún más presión en junio, cuando vote una resolución en la que se pide a las capitales europeas que se unan a Washington en el bando de los más de 100 países que apoyan el levantamiento de las restricciones a la propiedad intelectual de los productos utilizados para tratar y contener el Covid-19.
Algo que no ha cambiado es el tono de ridícula solemnidad en torno al régimen de propiedad intelectual en cuestión. Al escuchar a los defensores acérrimos de los ADPIC, es posible confundir la exención propuesta con un acelerador de partículas de potencia insondable y experimental. Para escuchar a las asociaciones comerciales y a sus aliados políticos, entrometerse en los ADPIC pone en peligro tu trabajo, tu seguridad y la economía mundial, tanto o más que el propio SARS-CoV-2, así como cualquier esperanza de innovación y progreso futuros. Al anunciar la decisión de la Casa Blanca, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, describió con gravedad la exención como una “medida extraordinaria”.
En realidad, no hay nada extraordinario en suspender los ADPIC para abordar lo que el director general de la OMC señala como “la cuestión moral y económica de nuestro tiempo”. No puede haberlo, porque no hay nada extraordinario en el propio ADPIC. Su historia de fondo es casi imposiblemente superficial y miserable; sus documentos fundacionales son más jóvenes que Justin Bieber. El ADPIC no es la expresión de un consenso universal posterior a la Guerra Fría, del mismo modo que la Declaración de Derechos Humanos de la ONU no dio voz a las aspiraciones humanas tras la II Guerra Mundial. Nació como una expresión bruta y profundamente antidemocrática del poder corporativo concentrado, obra de “menos de 50 individuos”, según un funcionario de comercio estadounidense presente en su creación. Uno de los reacios homólogos indios de ese funcionario, Prabhat Patnaik, ha descrito el asunto de los ADPIC como “una parodia de la teoría conspirativa más salvaje”.
Las negociaciones que condujeron a la creación de los ADPIC se celebraron menos sobre una mesa que sobre un potro de tortura. Era la única forma de hacer valer el peculiar y casi universalmente rechazado concepto de monopolio médico, una innovación estadounidense que iba en contra de siglos de tradición moral, económica y jurídica incluso en Occidente.
En 1951, Jawaharlal Nehru, el primer presidente de la recién independizada India, decidió construir una fábrica de penicilina. Sin embargo, a ninguno de los grandes productores comerciales les gustó la idea de transferir la tecnología y los conocimientos necesarios a un gran país en desarrollo como la India. En su lugar, ofrecieron exportar el antibiótico a granel y embotellarlo en fábricas indias para su distribución y venta local. Sólo Merck aceptó construir una fábrica real. Sabiendo que era la única empresa que hacía esta oferta, impuso onerosas exigencias de cánones a largo plazo y puso límites al control indio de la tecnología.
Nehru se inclinaba por aceptar la oferta de Merck cuando una delegación de la joven Organización Mundial de la Salud llegó a Nueva Delhi. Los funcionarios presentaron a Nehru otra opción: El UNICEF y la OMS proporcionarían subvenciones para cubrir el coste total de la construcción de una fábrica de penicilina, así como técnicos de las Naciones Unidas para supervisar la transferencia de tecnología y formar al personal nativo. Como parte del acuerdo, los representantes de la ONU ofrecieron crear un centro de investigación afiliado a la fábrica, con el objetivo de desarrollar la capacidad científica y técnica de la India para fabricar otros antibióticos y medicamentos esenciales.
El acuerdo de la ONU sólo incluía dos condiciones: India debía prometer que mantendría la fábrica totalmente en el sector público y que compartiría las investigaciones o descubrimientos pertinentes con una red de proyectos similares que la ONU estaba estableciendo en todo el sur del mundo. Nehru aceptó. El resultado fue Hindustan Antibiotics, la piedra angular de la emergente industria india de genéricos.
Puede ser difícil de imaginar hoy, pero durante gran parte de la Guerra Fría, las políticas exteriores y comerciales de Estados Unidos no coincidían con los intereses de la industria farmacéutica estadounidense. El Departamento de Estado de Truman apoyó el proyecto de penicilina de la ONU en la India por encima de Merck, y en general apoyó una agenda internacionalista de creación de capacidad de medicina nativa en los países descolonizadores de África, Asia y América Latina. Washington comprendió que los intentos de la industria farmacéutica de proteger sus conocimientos y mercados en el extranjero no sólo carecían de bases legales o morales, sino que también amenazaban con socavar la imagen de Estados Unidos y los objetivos de la Guerra Fría al convertir una potente forma de poder blando en un símbolo de la codicia y la inhumanidad capitalistas.
El día después de que la vacuna contra la polio de Salk fuera declarada un éxito, Dwight Eisenhower se ofreció a compartir toda la información y los conocimientos técnicos con todos los países que lo solicitaran, incluida la Unión Soviética. Un mes antes del asesinato de John F. Kennedy, enfureció a las compañías farmacéuticas al publicar un memorando que restringía las demandas de monopolio privado sobre la ciencia gubernamental, especialmente la investigación federal en “campos que conciernen directamente a la salud pública”. El interés del país, escribió Kennedy, se “sirve compartiendo los beneficios de la investigación y el desarrollo financiados por el gobierno con países extranjeros en un grado consistente con nuestros programas internacionales y con los objetivos de la política exterior de EEUU”. Kennedy quería mantener los derechos mundiales de la ciencia pública bajo control público para que pudieran ser compartidos y licenciados ampliamente, en lugar de ser reclamados por un actor privado que acapare y se beneficie de las reclamaciones exclusivas sobre la propiedad intelectual.
La propiedad intelectual no es como otras propiedades. Si usted posee una vaca y alguien la roba, ha perdido su vaca. Si descubre un proceso que hace que la leche de vaca sea más segura para beber, la posesión de ese conocimiento por parte de otros no reduce su reserva. En términos económicos, el conocimiento es un bien “no rival”. En la famosa formulación de Jefferson, “Quien recibe una idea mía, recibe él mismo la instrucción sin disminuir la mía; como quien enciende su candela en la mía, recibe la luz sin oscurecerme”.
Por ello, el concepto de propiedad intelectual se resistió en Europa hasta el siglo XX. Todavía en 1912, Holanda rechazaba las patentes y mantenía lo que llamaba un “libre comercio de invenciones”. Esto era coherente con la doctrina liberal clásica establecida por Adam Smith y John Stuart Mill, quienes desconfiaban de las patentes. Los ataques más mordaces del siglo XIX contra la propiedad intelectual no se encontraron en las revistas de izquierdas, sino en las páginas de The Economist, que abogaba por la abolición del sistema de patentes inglés. “Antes de que [los inventores] establezcan un derecho de propiedad sobre sus inventos, deberían renunciar a todo el conocimiento y la ayuda que han obtenido del conocimiento y los inventos de otros”, sugería la revista en 1850. “Eso es imposible, y la imposibilidad demuestra que sus mentes y sus inventos son, de hecho, partes del gran conjunto mental de la sociedad, y que no tienen derecho de propiedad sobre sus inventos”.
De acuerdo con la opinión predominante en Europa, The Economist entendía que los monopolios protegidos por el Estado eran vestigios de un privilegio real que eliminaba la competencia. El primer sistema de patentes surgió en la Inglaterra isabelina no para “impulsar la innovación”, sino para limitar los monopolios dispensados por la Corona. El odio a estos monopolios jugó un papel estelar en la Revolución Americana, cuyos líderes eran comprensiblemente poco entusiastas con las patentes. Thomas Jefferson y Ben Franklin los consideraban impedimentos para el progreso y burlas de lo que consideraban la naturaleza incremental y acumulativa de toda “invención”.
La expresión “propiedad intelectual” se acuñó en la Francia posrevolucionaria para ocultar los orígenes reales del monopolio y desviar la atención del verdadero objeto de las reclamaciones de propiedad intelectual, que no es el conocimiento sino los mercados. Dado que los mercados no encajan fácilmente en las teorías modernas de los derechos y la propiedad, “quienes empezaron a utilizar la palabra propiedad en relación con las invenciones tenían un propósito muy definido en mente”, escribió el economista austriaco Fritz Machlup:
Querían sustituir una palabra con una connotación respetable, “propiedad”, por una palabra que tenía un sonido desagradable, “privilegio”. Sabían que no había esperanza en salvar la institución de los privilegios de las patentes si no era bajo una teoría aceptable… y, en una deliberada falta de sinceridad, interpretaron la teoría artificial de los derechos de propiedad del inventor como una parte de los derechos del hombre.
Cuando se añadieron los medicamentos a este debate, no hubo debate alguno. Sólo a principios y mediados del siglo XX, Estados Unidos abandonó un arraigado tabú mundial contra las reivindicaciones de propiedad exclusiva sobre los medicamentos. En Europa, este tabú duró medio siglo más. Suiza, una potencia farmacéutica, no emitió patentes de medicamentos hasta 1977. Como todos los países antes de la llegada de la OMC en 1995, tenía poco poder para hacer cumplir estas patentes fuera de sus propias fronteras. A nivel internacional, en la década de 1970 todavía reinaba algo parecido a un libre comercio de medicamentos al estilo holandés. Pero no por mucho tiempo.
Al sentirse traicionadas por su propio gobierno, las empresas farmacéuticas observaron con alarma el auge de la industria de genéricos en la India y en otros lugares. Con la ayuda de la ONU, los países en vías de desarrollo empezaron a invertir durante los años 50 y 60 en su capacidad científica y de fabricación. El líder seguía siendo la India de Nehru, cuya economía alternativa de medicamentos era percibida por las empresas farmacéuticas estadounidenses como una amenaza, no sólo para sus beneficios en los países en desarrollo, sino para la incipiente legitimidad de la medicina monopolista, especialmente dentro de Estados Unidos, donde se amasaba el dinero realmente.
Entre 1959 y 1962, un demócrata de Arkansas llamado Estes Kefauver supervisó una investigación sobre la industria farmacéutica de la posguerra. Las audiencias de alto nivel dirigidas por Kefauver, presidente del subcomité del Senado, sobre el monopolio, se centraron en el núcleo del modelo de negocio de la industria: las patentes, la cartelización y los precios de monopolio. Las audiencias desvelaron una industria farmacéutica que los estadounidenses y el resto del mundo veían claramente por primera vez: márgenes de beneficio de hasta el 7.000% en medicamentos patentados cuya creación implicaba procesos naturales descubiertos en laboratorios financiados con fondos públicos.
Algunos de los detalles más escandalosos que surgieron de las audiencias tuvieron que ver con las prácticas globales de la industria. Cuando Kefauver reveló que muchos de los mayores márgenes de beneficio de Merck y Pfizer se dirigían a la pequeña clase media de la India, el gobierno de Nehru respondió con más inversiones en la floreciente industria de medicamentos genéricos del país. Para las empresas farmacéuticas, Nueva Delhi inició el proceso de redacción de una nueva ley de patentes que sustituyera al régimen colonial británico aún vigente. Las empresas farmacéuticas ejercieron una fuerte presión para detener una ley que temían que pudiera servir de faro en todo el sur del mundo.
“Las corporaciones occidentales se alinearon con sectores conservadores del gobierno indio para oponerse amargamente y obstruir el sector público de los medicamentos y las reformas de las patentes”, dice Prabir Purkayastha, un veterano organizador del Movimiento por la Salud del Pueblo Indio. “La visión de Nehru representaba una amenaza especialmente temible: un país en desarrollo con sus propias instituciones científicas, capacidad de vanguardia, sin protección de patentes y con líneas de producción que podrían suministrar productos farmacéuticos a su propio e inmenso mercado interior y a otros países en desarrollo”.
La Ley de Patentes de la India (1970) no fue tan radical como podría haber sido. Siguiendo el modelo de las leyes de patentes de Europa Occidental, prohibía las patentes de productos farmacéuticos, pero daba cabida a reivindicaciones exclusivas sobre métodos relacionados con su fabricación.
El director general de Merck, John Connor, anunció la ley como “una victoria del comunismo global”. Pero como él y sus compañeros ejecutivos temían, la ley de patentes era sólo el principio. Durante los años 60 y 70, la industria farmacéutica india no sólo presentó un modelo de trabajo de autosuficiencia y cooperación sur-sur. También demostró el potencial de la transferencia de tecnología Norte-Sur, que el Sur global consideraba cada vez más no como una caridad que debía mendigar y agradecer, sino algo que merecía como una cuestión de justicia global básica. Fue en respuesta a esta creciente politización de la tecnología que la industria farmacéutica estadounidense tomó la iniciativa de formular el plan que culminó, un cuarto de siglo después, en la fundación de la OMC.
En 1964, los 134 países más pobres del mundo formaron un bloque de negociación dentro de la ONU llamado G77. En su política y agenda, se solapaba con los países del Movimiento de los No Alineados, formado tres años antes para perseguir una agenda de desarrollo internacionalista libre de la interferencia de los bandos occidental y oriental de la Guerra Fría. El propósito del G77 era desafiar los fundamentos de un sistema mundial dominado por sus antiguos amos coloniales. El rechazo a los monopolios del conocimiento y a las patentes, en particular, fue un tema recurrente en estos esfuerzos.
A raíz de la Ley de Patentes de India, los países del G77 comenzaron a adoptar leyes de patentes y planes de desarrollo similares, debilitando el poder de las compañías farmacéuticas extranjeras para imponer su voluntad (y sus listas de precios) en todo el mundo. En mayo de 1974, el grupo aprobó una declaración en la Asamblea General de la ONU en la que se pedía un “Nuevo Orden Económico Internacional” definido por una distribución más equitativa y democrática de los recursos financieros, naturales y de “conocimiento” mundiales relacionados con la salud humana. Esta visión incluía el rechazo de la propiedad intelectual como una herramienta ilegítima del fuerte contra el débil, un instrumento neocolonial diseñado para seguir desviando la riqueza del sur al norte.
En la OMS, el G77 contaba con la mayoría de dos tercios necesaria para fijar la política. Su impulso a la transferencia de tecnología médica del Norte al Sur obtuvo un poderoso aliado en 1973 con el nombramiento del médico danés Halfden Mahler como director general de la OMS. Mahler había pasado una década dirigiendo el programa de tuberculosis de la India y apoyaba la agenda del G77. En una conferencia patrocinada por la OMS sobre atención primaria de salud celebrada en la ciudad soviética de Alma-Ata en septiembre de 1978, Mahler dio a conocer un programa de la agencia para ayudar a los países pobres a reducir su gasto en medicamentos mediante el desarrollo de sus industrias farmacéuticas nacionales*. La conferencia culminó con la adopción de un ambicioso plan, conocido como la “Declaración de Alma-Ata”, para proporcionar “salud para todos” en el año 2000. La declaración, al igual que el programa de medicamentos esenciales de la OMS, comprometía a la agencia a afirmar “la salud como un derecho humano basado en la equidad y la justicia social”.
“El G77 estaba reclamando el derecho al tipo de capacidad institucional que lo haría autosuficiente en una pandemia”, dice David Legge, un australiano cofundador del Movimiento Internacional por la Salud de los Pueblos, una red mundial de activistas y académicos. “Los llamamientos a un Nuevo Orden Económico Internacional consistían en ampliar el modelo de los proyectos de penicilina de la ONU”.
El potencial de la conferencia de Alma-Ata, sin embargo, quedaría sin cumplirse, gracias en parte al obsesivo afán de venganza del hombre nombrado director general de Pfizer en 1972, el año en que entró en vigor la Ley de Patentes de la India.
Como secretario del Ejército en la administración Kennedy, Edmund T. Pratt Jr. aportó una visión estratégica al enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como director general de Pfizer, adoptó un enfoque similar ante el surgimiento de una industria de genéricos en el sur y la creciente asertividad del G77. Estos acontecimientos amenazaron los ambiciosos planes de Pfizer de dominar los mercados mundiales de medicamentos y productos agrícolas, especialmente en Asia. Tras la conferencia de Alma-Ata, Pratt reunió a un grupo de ejecutivos de la industria farmacéutica para discutir un plan.
Pfizer era el candidato natural para liderar un contraataque de la industria contra el G77. Sus abogados de patentes eran legendarios por lanzar demandas de infracción kamikazes en todo el mundo. En 1961, la empresa demandó al gobierno británico después de que el Servicio Nacional de Salud comprara una versión genérica italiana de un antibiótico patentado por Pfizer, la tetraciclina. En toda Europa, donde las patentes de medicamentos todavía estaban ampliamente prohibidas, el pleito sirvió de aleccionadora introducción a la moderna industria farmacéutica estadounidense “postiza”. Los editoriales recordaban a los lectores que Pfizer debía su poder a los contratos de guerra para producir penicilina, que había sido descubierta y desarrollada en Oxford y dejada en el dominio público. Pfizer perdió la demanda de 1961, y volvió a perder cuando demandó al NHS por otra supuesta infracción cuatro años después.
La primera idea de Pratt fue tratar de desviar la conversación del propio terreno del G77. En aquel momento, el único foro diseñado para tratar las cuestiones legales relacionadas con la propiedad intelectual era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU, o OMPI, la agencia que supervisaba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Este convenio sólo obligaba a los países a conceder a las empresas extranjeras los mismos derechos que concedían a las suyas dentro de las fronteras nacionales, pero era lo más parecido a un acuerdo vinculante en materia de propiedad intelectual. Cuando el G77 rechazó la propuesta de la industria farmacéutica, Pratt recurrió a una estrategia que el historiador Graham Dutfield denomina “gestión de foros”.
Si la ONU era demasiado democrática, habría que encontrar un escenario menos democrático. Pratt y su grupo se decantaron por un objetivo poco probable: la próxima ronda de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, en inglés), cuyo inicio estaba previsto para 1986 en Uruguay. A partir de 1947, las conversaciones decenales establecieron el marco jurídico del comercio mundial de posguerra. Las enmiendas del GATT eran acuerdos radicales, jurídicamente vinculantes, de todo o nada, con un formato que favorecía a los países más ricos. La estrategia de Pratt consistía en insertar la propiedad intelectual en el GATT, y luego disciplinar al sur rebelde sin piedad. “La experiencia con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue la gota que colmó el vaso en nuestro intento de operar por medio de la persuasión”, diría más tarde Lou Clemente, consejero general de Pfizer, a los investigadores australianos Peter Drahos y John Braithwaite, autores del relato definitivo de este episodio, Information Feudalism (2007).
A finales de la década de 1970, no existían todavía precedentes de la noción de propiedad intelectual en el comercio mundial. Cuando la empresa Levi Strauss presionó para que se aprobara un código contra la falsificación durante la Ronda de Tokio del GATT, a principios de los años 70, fue rápidamente rechazado. Si Washington no podía proteger los emblemáticos pantalones vaqueros del país, ¿cómo podía esperar alguien que se aplicaran las patentes sobre medicamentos que salvan vidas, un concepto apenas reconocido por los aliados más cercanos de Estados Unidos?
Pratt encontró su oportunidad en otro detalle ocurrido durante la Ronda de Tokio. Las negociaciones en Japón habían introducido un nuevo concepto comercial: “vinculación”. Al argumentar que un tema era un “vínculo” con cuestiones comerciales legítimas, como los aranceles y las cuotas, los negociadores podían incluirlo en la agenda. Esta fue la estrategia utilizada para aprobar las enmiendas relacionadas con los procedimientos aduaneros y las subvenciones invisibles a la exportación. Los directores generales de las empresas farmacéuticas sólo tenían que convencer al representante comercial de Estados Unidos para que “vinculara” la propiedad intelectual al sistema de comercio mundial antes de Uruguay. Por eso el acrónimo ADPIC –“Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” – suena tan forzado y torpe. Desde el primer momento vio la luz con calzador.
Incluso si funcionara, el grupo seguiría enfrentándose a un obstáculo mucho más desalentador. El GATT se basó en la promoción del libre comercio, y los monopolios de patentes son la encarnación de las restricciones al comercio: el proteccionismo estatal en su forma más pura.
¿Cómo iba a funcionar eso en algún momento?
Afortunadamente para la industria farmacéutica, esta no era la única que se preocupaba por el rechazo del resto del mundo a la propiedad intelectual**. La visión competitiva del sur –compartida por algunos países desarrollados– suponía una amenaza para los poderosos intereses que impulsaban la emergente economía de la información de alta tecnología. Una serie de industrias –entretenimiento, software, biotecnología, agricultura, semiconductores– empezaron a ver el mundo a través de los ojos de la industria farmacéutica. En las llamadas de los grupos de presión de Washington y en los almuerzos de los clubes de Manhattan, los líderes de la industria empezaron a hablar de la necesidad de establecer un régimen de protección en torno a las tecnologías estadounidenses, desde la medicina hasta el software.
En 1981, Pratt y el ejecutivo de IBM, John Opel, fueron nombrados copresidentes del Comité Asesor de Política y Negociación Comercial de la administración Reagan. Creado por el Congreso en 1974, este grupo asesor externo reunía a altos ejecutivos de primera línea para asesorar al representante comercial de Estados Unidos en materia de política y estrategia. Al tomar las riendas, Pratt y Opel crearon un grupo de trabajo sobre propiedad intelectual y lo llenaron de personas con experiencia en asociaciones de fabricación basadas en patentes, especialmente de medicamentos y productos químicos. En los cinco años que precedieron a Uruguay, este grupo de trabajo sirvió de sala de guerra para una política de doble vía destinada a endurecer a los aliados de Washington, al tiempo que ablandaba y dividía la esperada oposición.
Tras conseguir el apoyo de la administración y la industria, el grupo de Pratt hizo público su proyecto. Le ayudó la creciente ansiedad por el declive económico de EE. UU. y, en consecuencia, hizo funcionar hábilmente los mandos de la propaganda y los diales del estado de ánimo del público. Pratt vio la desaceleración posterior a Vietnam y a la crisis del petróleo como una oportunidad para reiniciar lo que los conocedores de la industria llamaban “la historia de la droga”. Con la economía sufriendo un cuádruple golpe –déficits comerciales crecientes, una deuda externa que se dispara, la fuga de la fabricación y una competencia cada vez más dura de Europa y Japón– las empresas volvieron a presentar la patente como un símbolo atribulado del ingenio y la “competitividad” estadounidenses. Los países que se negaban a reconocer la autoridad de la Oficina de Patentes de EE. UU. eran naciones rebeldes, estados piratas, cuyo latrocinio intelectual amenazaba tanto los puestos de trabajo de las fábricas de Detroit como las industrias de alta tecnología en ascenso de Silicon Valley.
Este fue el botón pulsado por Barry MacTaggart, presidente de Pfizer International, en un artículo de opinión que apareció en The New York Times el 9 de julio de 1982, bajo el título “Robar a la mente”. El artículo desvelaba el argumento que la industria y el equipo negociador de Estados Unidos machacarían durante los cuatro años siguientes hasta el inicio de las conversaciones en Uruguay. MacTaggart informaba a los lectores de que estaba en marcha una “tensa lucha mundial por la supremacía tecnológica”. Las invenciones de las industrias estadounidenses basadas en la investigación de alta tecnología, escribió MacTaggart, “han sido ‘legalmente’ tomadas en un país tras otro por la violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de los gobiernos, especialmente las patentes”. Exhortó a todas las naciones amantes de la libertad a alinearse en favor de la “aplicación adecuada y el tratamiento honorable” de la propiedad intelectual, señalando “los ordenadores, los productos farmacéuticos [y] las telecomunicaciones” como áreas de conocimiento que están siendo “robadas por la negación de los derechos de patente”.
Dentro de la ONU, advirtió, el G77 estaba “tratando de acaparar las invenciones de alta tecnología para los países subdesarrollados”, siendo este un ataque al “principio subyacente al sistema económico internacional”.
El hecho de que no existiera tal principio no impidió que el grupo liderado por Pfizer ideara las líneas generales de un régimen para aplicarlo. La administración Reagan lo adoptó como propio, y el mundo fue avisado de que la propiedad intelectual estaba en el menú de Uruguay. Los países del G77, muchos de los cuales se tambalean bajo los efectos de la crisis de la deuda, anunciaron que no tenían intención de aceptarlo. Dos de los rechazos más contundentes vinieron de India y Brasil, las dos capitales de la industria de medicamentos genéricos del sur.
Durante los cuatro años siguientes, Estados Unidos reunió a puerta cerrada a varios Estados contrarios a los ADPIC. El objetivo de estas reuniones era coaccionarles para que los firmaran. La herramienta principal era una parte de la legislación comercial estadounidense conocida como la Sección Especial 301, establecida por la Ley de Comercio de 1974. La Sección 301 creó un mecanismo para sancionar a los socios comerciales de Estados Unidos por políticas consideradas discriminatorias o gravosas. En 1984, la ley se modificó para que la aplicación laxa de las patentes y los derechos de autor fuera un trampolín para la investigación y las represalias de la Sección 301, un proceso conocido como Especial 301. Los países más pobres son los que más tienen que perder con estas represalias, ya que a muchos de ellos se les ha concedido recientemente un acceso libre de impuestos al mercado estadounidense en virtud de un programa establecido en 1976 llamado Sistema Generalizado de Preferencias.
El enfoque de castigo-recompensa de Washington para ablandar la alianza anti- ADPIC experimentó un progreso vacilante. En 1985, Estados Unidos sacudió a la coalición anti- ADPIC, blandiendo la amenaza de una Especial 301 contra Corea del Sur y Brasil. Clayton Yeutter, el representante comercial de EE. UU. en aquel momento, informó a ambos países de que la Especial 301 era la “bomba atómica de la política comercial”. (su sucesor la calificaría, elogiosamente, como su “palanca”). Entre 1984 y la conclusión de la Ronda de Uruguay en 1994, Estados Unidos invocó la Especial 301 en una docena de enfrentamientos con los líderes del G77, incluidos uno con India y tres con Brasil, que dieron lugar a aranceles y a una reducción del acceso al mercado estadounidense.
Sin embargo, un bloque central de 10 países, liderado por India y Brasil, siguió luchando. Cuando la Ronda de Uruguay comenzó en la ciudad costera de Punta del Este, en septiembre de 1986, los ADPIC seguían siendo un campo de batalla. El Grupo de los Diez seguía resistiendo en 1989, cuando dos acontecimientos rompieron finalmente el eje India-Brasil y acabaron con la última línea de resistencia a la globalización de los monopolios médicos occidentales.
El colapso del comunismo en Europa del Este en 1989, así como la inminente disolución de la Unión Soviética que presagiaba, alteraron el orden político mundial. Estados Unidos entró en un periodo de dominio históricamente único, y Moscú desapareció como fuente de apoyo material e ideológico para los países de la oposición anti-ADPIC (la ciencia y la transferencia de tecnología soviéticas habían contribuido a sentar las bases de las industrias de medicamentos genéricos en todo el sur del mundo).
Con el desmoronamiento del Muro de Berlín, la agenda de la industria, defendida por el representante comercial de Estados Unidos, se liberó de los últimos restos de la restricción de la Guerra Fría. Dentro del proceso del GATT, las naciones fueron arrastradas a salas laterales y amedrentadas por lo que los negociadores anti-ADPIC llamaron las “Consultas de la Sala Oscura”, según las entrevistas realizadas por Drahos y Braithwaite. Ese año fue cuando el representante comercial de Estados Unidos comenzó a aplicar el Especial 301 con toda su fuerza, abriendo investigaciones sobre cinco de los 10 países “duros” que se oponían a los ADPIC. India y Brasil, los líderes del grupo, se llevaron la peor parte. Brasil rompió primero, después de que EE. UU. impusiera unos aranceles paralizantes a sus importaciones. India aguantó un poco más, pero en 1990 también rompió. Según los términos del ADPIC, el país tenía 10 años para desmantelar y revisar la Ley de Patentes de 1970. Cuando la noticia llegó a la India, estallaron protestas callejeras contra el gobierno de Rajiv Gandhi en todo el país.
Con los países en fila, se dejó a la recién llegada administración Clinton la tarea de supervisar los últimos detalles. Clinton era una figura extraña para este papel. Había hecho campaña contra la codicia “desmedida” de las industrias sanitarias y farmacéuticas, a las que había descrito como “persiguiendo beneficios a costa de nuestros hijos”. Identificó el alto precio de los medicamentos como “un ejemplo de por qué el sistema sanitario no funciona”. Ninguna de esas preocupaciones se mantuvo cuando brindó por la globalización de las patentes de medicamentos que la gran mayoría de los países siguen considerando desmedida e ilegal.
Clinton parecía genuinamente feliz en la ceremonia celebrada en la ciudad marroquí de Marrakech el 15 de abril de 1994, cuando 124 Estados firmaron el Acta Final de la Ronda de Uruguay, que dio origen a la OMC. Según el texto del tratado, la OMC anunciaba “una nueva era de cooperación económica mundial, que refleja el deseo generalizado de operar en un sistema comercial multilateral más justo y abierto en beneficio y bienestar de sus pueblos”. A cambio de la aplicación de las patentes occidentales sobre medicamentos y otras tecnologías, se prometió a las naciones del G77 el acceso a los mercados ricos del Norte, y una condicional “ausencia de temor” a encontrarse en el extremo equivocado de un Especial 301.
En el momento de la ceremonia de la firma, se informó ampliamente de que este intercambio era justo y consensuado. No era ninguna de las dos cosas, pero la parte consensuada parecía mantenerse. Una docena de años más tarde, un crítico tan sofisticado de los ADPIC como Joseph Stiglitz escribiría: “mientras firmaban los ADPIC, los ministros de comercio estaban tan satisfechos de haber alcanzado por fin un acuerdo que no se dieron cuenta de que estaban firmando una sentencia de muerte para miles de personas en los países más pobres del mundo”.
Pero sí lo sabían. Es la razón por la que lucharon tanto tiempo y tan ferozmente como lo hicieron. Es la razón por la que los negociadores del Grupo de los Diez se llamaron entre sí llorando cuando Brasil se quebró, y por la que tantas reuniones ministeriales de la OMC han estado envueltas en gases lacrimógenos. Mucha gente entendió perfectamente en 1994 que los ADPIC eran una sentencia de muerte masiva. Ahora todo el mundo lo entiende también.
* Sin embargo, fue la mayor industria en hacerlo. En 1980, la mitad de las 20 mayores multinacionales farmacéuticas del mundo tenían su sede en EE. UU. En respuesta a la oposición de la industria al programa de medicamentos esenciales de la OMS, Ronald Reagan recortó el apoyo de EE. UU. a la agencia en 1985.
** Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el año de la conferencia patrocinada por la OMS.
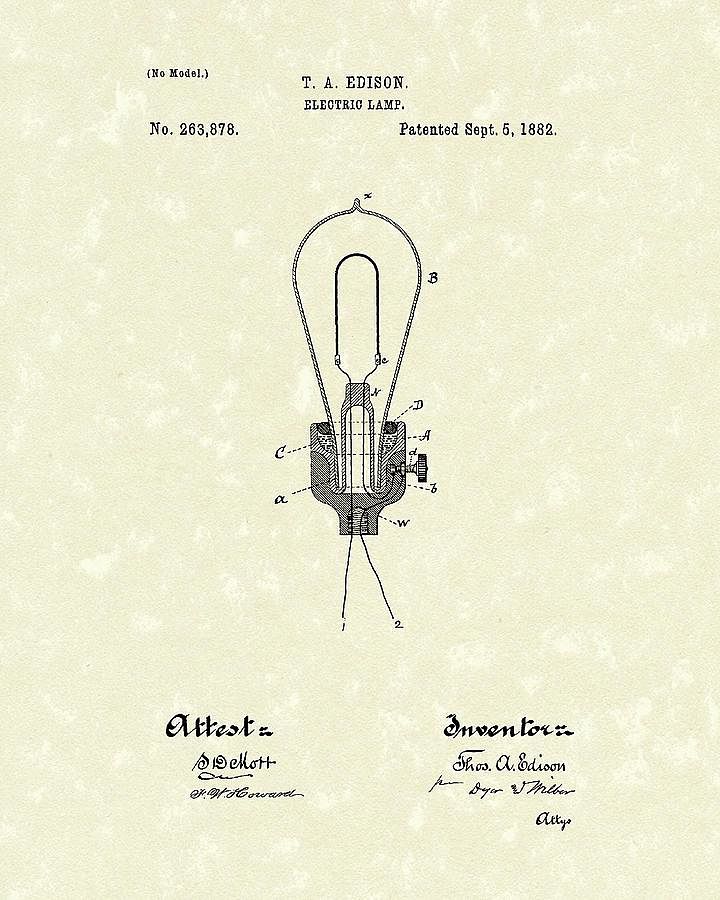
Deja un comentario