Con todo, hay todavía más móviles que fuerzan a «escapar» a algunos colectivos humanos. Uno de ellos son las mujeres, a causa del miedo que les produce la inseguridad legal y social en que viven. Otro, el control y las prohibiciones crecientes en las urbes, que no facilitan el arraigo de la población. En ese sentido, Jane Jacobs2 ya apuntó que no se puede reservar el espacio público tan solo a la policía y que hay que establecer garantías para que los vecinos de una ciudad se sientan seguros en todos los ámbitos, por ejemplo, las rutas escolares. Asimismo, afirmaba que el espacio de la infancia está en la calle, no en los parques. En cuanto a prohibiciones y «permisos» imperantes en el casco urbano, nos basta con fijarnos en la forma en que están concebidas las señales en nuestras ciudades, donde todo son prohibiciones y no existe ni el más mínimo estímulo para compartir, disfrutar, pasear y animar a la participación ciudadana. El urbanista Joan Olmos nos contaba que Mario Gaviria3 había recogido en su libro El buen salvaje una selección de ordenanzas municipales entre las que había algunas verdaderamente surrealistas, como la siguiente: «Prohibido a los viandantes pararse en las aceras».
Igualmente, Olmos sugiere que se «abran las puertas» por parte de la Administración a otros saberes distintos a los de los técnicos a la hora de planificar ciudades habitables. No basta con las aportaciones de las ramas «técnicas», como son la arquitectura y la ingeniería, o de especialistas si queremos mejorarlas. Necesitamos de más visiones y puntos de vista.
Tampoco podemos «construir» la ciudad basándonos en quién gestiona y domina la escena urbana, porque no constituye la mayoría cuantitativa, sino un grupo de poder. El pedagogo Francesco Tonucci en La città dei bambini ya dice cuál es el perfil-tipo del ciudadano que planifica y gestiona la ciudad: un hombre de mediana edad que tiene trabajo y se mueve en coche. Como consecuencia, todas aquellas personas y sectores sociales que no pertenezcan a dicho patrón —infancia, juventud, mujeres, desocupados, personas sin coche, personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad— quedan fuera del control de la ciudad. En oposición a la norma general, Olmos propone en La reconquista del espacio público mirar la ciudad con ojos infantiles, en cuyo caso la ciudad pasa a ser propiedad de todas las personas.
En otro orden de cosas, la crisis de las urbes también se debe a la contaminación generalizada. Donald Appleyard4 resumió y concentró en Livable Streets de manera clara los efectos generales del tráfico motorizado sobre la escena humana:
«El tráfico domina el espacio de la calle, penetra en las viviendas, disuade las relaciones del vecindario, impide el juego de calle, interfiere en la intimidad de los hogares, extiende el polvo, los humos, el ruido y la suciedad, obliga a rígidos controles del comportamiento de los niños, asusta a los ancianos y mata o hiere cada año a un buen número de ciudadanos».
En 2019, en el marco de una jornada sobre contaminación del aire en las ciudades, el profesor Olmos propuso a los participantes —investigadores de nivel elevado— la redacción y publicación de un manifiesto para llamar la atención sobre tan importante asunto. Finalmente, el manifiesto —«Un aire limpio para una ciudad saludable»— se amplió con personas comprometidas procedentes de la sanidad, la universidad y la educación.
El tema de los efectos de la contaminación urbana en la salud pública está penetrando poco a poco en el debate sobre nuestras ciudades. La jornada arriba citada coincidió con el despliegue de un movimiento juvenil mundial contra el cambio climático conocido como Fridays For Future. Pues bien, en el manifiesto, Olmos y otros expertos destacaban la participación determinante —científicamente incuestionable— de los vehículos motorizados en la contaminación ambiental —incluyendo la acústica— y, por tanto, en la salud pública.
Por ello, resulta indispensable para una ciudad optimizada y saludable reducir la movilidad obligada y dejar de fomentar el uso innecesario de vehículos motorizados. Además de la contaminación, los vehículos han monopolizado la ocupación del espacio público y han apartado a la población infantil de las calles, lo cual ha contribuido a aumentar su sedentarismo.
Un tercer aspecto en el que Joan Olmos ha hecho hincapié ha sido el de la movilidad, aunque él prefiere centrarse en la sociabilidad, porque la mejor política de movilidad es la que trata de evitar desplazamientos no deseados, y eso solo se consigue favoreciendo la proximidad; es decir, equipando los barrios con las necesidades diarias básicas. Al respecto, el «termómetro» más fiable de las buenas prácticas consiste en mirar la calle y contar el número de niñas y niños que hay, si constatamos satisfacción en el rostro de las personas mayores y cómo se van eliminando los obstáculos a las personas que padecen alguna limitación.
Por lo que respecta a los medios de transporte motorizados más razonables, tenemos los autobuses y tranvías. Es necesario recordar que el tranvía fue «expulsado» de las ciudades hace ya varias décadas. Se justificó su desaparición diciendo que era cosa del pasado, pero, en realidad, se le apartó porque estorbaba a los coches, los nuevos «señoritos» de la calle. El paréntesis que se abrió con la entrada masiva de coches a partir de los 1970 tiene que cerrarse ya, y no solo por ser un medio de transporte obsoleto y peligroso, sino también porque ha afeado el aspecto de las ciudades. Efectivamente, la influencia del automóvil en la arquitectura ha sido sustancial. Solo tenemos que observar la tipología de las viviendas posteriores a los años 1970 para comprobar los condicionantes que impone el automóvil y la necesidad de proporcionarle un espacio cubierto; es decir, de entrar a pie plano en las casas a tener que salvar algunos escalones. Eso se hace sobre todo visible en las casas aisladas de las afueras de las ciudades; lo que en España llamamos «chalets».
Finalmente, cabría hablar de un concepto que camina de la mano de una nueva visión de la ciudad más ecológica. En ese sentido, hay que repensar la ciudad en clave de «sostenibilidad», lo cual implica reconsiderar los límites del crecimiento urbano, ahorrar en recursos y energía, reducir las emisiones contaminantes, integrar la naturaleza en la ciudad, cambiar radicalmente el sistema de movilidad y transporte y dar prioridad a formas más razonables de moverse, como puede ser caminar o ir en bicicleta y, por tanto, poner limitaciones a los medios más agresivos, que son los desplazamientos motorizados. A esta sostenibilidad urbana, habría que añadirle la social, la que evita la estratificación y favorece la solidaridad y los cuidados. Todo lo cual solo se podrá hacer con políticas sociales de vivienda y rehabilitación de los barrios.
________
1 Reseña del libro La reconquista del espacio público de Joan Olmos (Massamagrell, 1947). Doctor Ingeniro de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de Urbanismo en dicha universidad y, de 1983 a 1988, fue Director General de Obras Públicas de la Generalidad Valenciana. Ha participado en movimientos cívicos en defensa del medio ambiente y es miembro del colectivo Terra Crítica desde 2001. Además, es autor de numerosas publicaciones especializadas y artículos de opinión en prensa escrita.
2 Jane Butzner Jacobs (Pensilvania, 1916 – Toronto, 2006). Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica.
3 (Navarra, 1938 – Zaragoza, 2018). Sociólogo y urbanista ecologista.
4 (Londres, 1928 – Georgia, EEUU, 1982). Teórico y diseñador urbano.
Pepa Úbeda
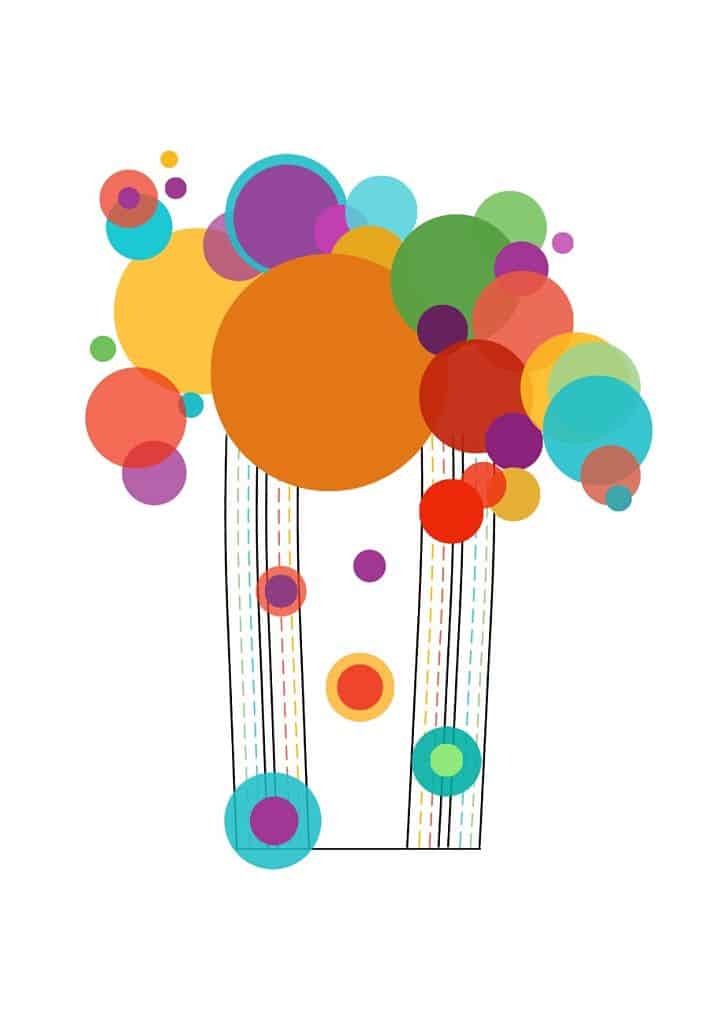
Uno de los temas centrales del programa de Gobierno del Pacto Histórico debería de ser el de la vivienda y del urbanismo, con los diferentes aspectos claves del problema: la vivienda, el espacio público, la recreación, los servicios públicos, la movilidad y el transporte, la contaminación ambiental, la recolección de los residuos sólidos, las basuras, las zonas verdes, la salud y la educación, el empleo y el trabajo cercano a la vivienda (tele-trabajo, trabajo en casa), seguridad, la sociabilidad y la solidaridad en las nuevas urbanizaciones de edificios de apartamentos, la creatividad, el arte y la cultura.
Si no se tiene un programa de vivienda y urbanismo a corto, mediano y largo plazo, un concepto de ciudades intermedias con áreas metropolitanas para la planificación y desarrollo de las sub-regiones del departamento de Antioquia, en Medellín va a ser imposible vivir en 20 años, si no se controla la movilidad de los automotores, y el urbanismo y desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, y el manejo del comportamiento desorbitado del capital inmobiliario.
¿Qué dice Planeación Municipal del modelo de ciudad que queremos? ¿Qué dice el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro”, del Alcalde Daniel Quintero?
EL MODELO DE CIUDAD QUE QUEREMOS .Uno de los temas centrales del programa de Gobierno del Pacto Histórico debería de ser el de la vivienda y del urbanismo, con los diferentes aspectos claves del problema: la vivienda, el espacio público, la recreación, los servicios públicos, la movilidad y el transporte, la contaminación ambiental, la recolección de los residuos sólidos, las basuras, las zonas verdes, la salud y la educación, el empleo y el trabajo cercano a la vivienda (tele-trabajo, trabajo en casa), seguridad, la sociabilidad y la solidaridad en las nuevas urbanizaciones de edificios de apartamentos, la creatividad, el arte y la cultura.
Si no se tiene un programa de vivienda y urbanismo a corto, mediano y largo plazo, un concepto de ciudades intermedias con áreas metropolitanas para la planificación y desarrollo de las sub-regiones del departamento de Antioquia, en Medellín va a ser imposible vivir en 20 años, si no se controla la movilidad de los automotores, y el urbanismo y desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, y el manejo del comportamiento desorbitado del capital inmobiliario.
¿Qué dice Planeación Municipal del modelo de ciudad que queremos? ¿Qué dice el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro”, del Alcalde Daniel Quintero?