La reacción al asunto Watergate muestra en general la misma falla moral. Lo que el CREEP [Comité para la Reelección del Presidente] intentaba hacer con los demócratas es insignificante en comparación con el ataque bipartidista al Partido Comunista en la época de postguerra. El acoso judicial y de otro género a los disidentes y a sus organizaciones es una práctica habitual, sea quien sea el que esté en el cargo. Los grupos serios de derechos civiles o de contrarios a la guerra han descubierto regularmente a provocadores del gobierno entre sus miembros más militantes.
El Watergate resulta diferente sólo en que algunas de las tácticas bipartidistas conocidas se aplicaron contra uno de los dos componentes de lo que ocasionalmente se ha llamado “el Partido de la Propiedad”, una de las dos organizaciones productoras de candidatos que se disfrazan de políticos.
Un verdadero hipócrita podría argumentar que el ataque del Estado a la disidencia política ha estado generalmente dentro de los límites de la ley -al menos, tal y como los tribunales han interpretado la Constitución- mientras que las payasadas del Watergate eran claramente ilegales. Pero está claro que quienes tienen el poder de imponer su interpretación de la “legitimidad” construirán e interpretarán el sistema legal de manera que les permita eliminar a sus enemigos.
El error de los conspiradores del Watergate consistió en que no tuvieron en cuenta la lección de las audiencias de McCarthy de hace veinte años. Una cosa es atacar a la izquierda, a los lastimeros restos del Partido Comunista, a una oposición liberal que se derrumba y que ha capitulado de antemano aceptando -creando, de hecho- los instrumentos de la represión de posguerra, o a aquellos elementos de la burocracia que podrían impedir la política estatal de intervención contrarrevolucionaria y de imposición del orden global; otra cosa es volver a utilizar las mismas armas contra el ejército norteamericano. Al no establecer esta sutil distinción, McCarthy quedó rápidamente destruido. Las cohortes de Nixon, como han demostrado ampliamente las recientes denuncias, han caído en el mismo error de juicio.
El escándalo del Watergate y la sórdida historia que ha venido revelándose desde entonces no carecen de importancia. Indican, una vez más, lo frágiles que son las barreras contra alguna forma de fascismo en un sistema capitalista de Estado en crisis. Afortunadamente para nosotros y para el mundo, McCarthy era un mero matón y la mafia de Nixon rebasó los límites de la astucia y el engaño admisibles de un modo tan obtuso y con una vulgaridad tan torpe que los llamaron rápidamente a capítulo fuerzas poderosas.
Los testaferros de Nixon alegan ahora que en 1969-70 el país estaba al borde de la insurrección y que, por tanto, era necesario estirar los límites constitucionales. La agitación de aquellos años fue en gran medida una reacción a los esfuerzos de los Estados Unidos por aplastar a las fuerzas del nacionalismo revolucionario en Indochina. Las premisas básicas de esa política las comparten en buena medida la mayoría de los enemigos de la lista de Dean-Colson. Y no han cambiado las condiciones, nacionales e internacionales, que han llevado a las sucesivas administraciones a orientar el “desarrollo del Tercer Mundo” hacia los canales particulares que se adaptan a las necesidades del capitalismo industrial. Hay muchas razones para suponer que vayan a ser consideraciones similares las que impulsen a sus sucesores a aplicar las mismas políticas, eligiendo a sus enemigos internos con más criterio y preparando el terreno más a fondo.
La reacción al Watergate ilustra bastante bien esos peligros. En medio de las revelaciones del Watergate, el embajador Godley testificó ante el Congreso que los Estados Unidos habían empleado entre 15.000 y 20.000 mercenarios tailandeses en Laos, una violación directa y explícita de la legislación del Congreso. La confirmación de las acusaciones del Pathet Lao [la guerrilla comunista laosiana], que habían sido en gran medida ignoradas o ridiculizadas en Occidente, suscitó pocos comentarios editoriales o indignación pública, aunque es un asunto mucho más grave que todo lo revelado en las audiencias de Ervin.
Los comentaristas liberales suspiran con alivio porque Kissinger apenas se ha visto salpicado: un poco de espionaje telefónico cuestionable, pero sin participación cercana alguna en los chanchullos del Watergate. Sin embargo, desde cualquier punto de vista objetivo, este hombre es uno de los grandes asesinos de masas de los tiempos modernos. Presidió la ampliación de la guerra a Camboya (con consecuencias que ahora son bien conocidas) y la agresiva escalada de los bombardeos de Laos, por no hablar de las atrocidades cometidas en Vietnam mientras intentaba conseguir para el poder imperial alguna clase de victoria en Indochina. Pero no estuvo implicado en el asalto de [las oficinas del Partido Demócrata en el edificio] Watergate ni en el menoscabo de [Edmund] Muskie [político demócrata que intentó convertirse en candidato a la presidencia de los EE.UU. en 1972], así que tiene las manos limpias.
Si tratamos de mantener el sentido del equilibrio, las revelaciones de los últimos meses son análogas al descubrimiento de que los directivos de la delincuencia organizada también hacían trampas en su declaración de la renta. Es sin duda reprochable, pero no es la cuestión principal.
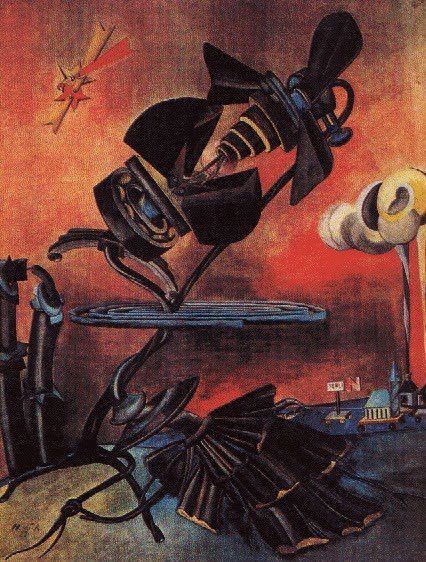
Deja un comentario